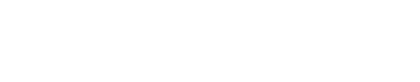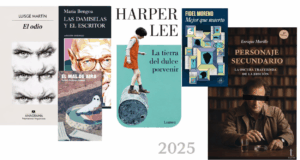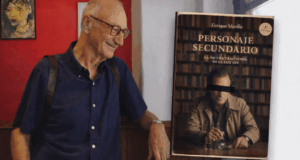El pasado 24 de noviembre se celebró la última sesión del año del ciclo ‘Escribir y sus circunstancias’. Con el reclamo de «La literatura en el ciberespacio: internet y papel ¿conviven y se complementan o compiten por la hegemonía?», y moderados por la periodista y escritora Angélica Tanarro, intercambiaron impresiones los distintos ponentes: Álvaro Colomer, Javier Serena y Susana Martín Gijón. Un ciclo promovido por ACE con el apoyo de CEDRO y la Biblioteca Nacional.
© REDACCIÓN ACE
El mundo ha cambiado rápido y se ha fragmentado de un modo que casi resulta irreconocible, ajeno. Así, internet ha ido ganando terreno a la prensa escrita tradicional, y hoy su preponderancia es casi definitiva, en usos y consumos, pero también en influencia. Como se comentó en la mesa redonda («La literatura en el ciberespacio: internet y papel ¿conviven y se complementan o compiten por la hegemonía?»), los escritores y escritoras se alegran hoy si son reseñados en medios en papel tradicionales, las páginas de El Cultural o La Vanguardia, por ejemplo, pero secretamente desean ser citados por tal tiktoker, booktuber o influencer, valga la triada de anglicismos, cuyo impacto en ventas y en lectores puede resultar mucho más poderoso que una aparición en un medio ‘de siempre’.
Pero no hace mucho, como recordó el escritor Álvaro Colomer, había pocos medios y estos eran influyentes. Como el suplemento cultural Babelia, que El País edita los sábados, cuyo primer número llegó a los quioscos en octubre de 1991, con una «autoentrevista», entre otros contenidos, de Pedro Almodóvar, a punto de estrenar su «melodrama» Tacones lejanos. Como apuntó Colomer, que entonces era un veinteañero que ya hacía sus pinitos como periodista cultural en publicaciones como Ajoblanco, «los sábados todo el mundo leía El País en las terrazas: había pocos medios y un canon común». Era, comentó, «la era dorada del periodismo cultural y estaba de moda ser culto»
Serena: «La perdurabilidad del papel redunda en la calidad».
Esto generaba un relato y permitía la existencia de debates culturales. «Ahora, en cambio, hay una dispersión radical: existen tantos medios y plataformas que ya no hay debates nacionales sobre cultura, sino capillitas», lamentó Colomer, que desde 2023 es el coordinador de contenidos de Zenda, una de las revistas culturales digitales con más tirón de los últimos años. Por su parte, Javier Serena, escritor y director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, coincidió con Colomer en que «ahora hay dispersión de voces: antes unos pocos autores articulaban una época; hoy hay cientos, lo que dificulta el filtrado y la permanencia».

La última sesión del año de ‘Escribir y sus circunstancias’ reunió a escritores que también ejercen el periodismo cultural
Así, se refirió a los años de la Nueva Narrativa en que algunos autores y autoras, como Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, Rosa Montero o Francisco Umbral (en su parte novelística) marcaban la pauta literaria y sus libros eran recibidos como un acontecimiento. «Te podías tirar con uno de esos autores cuatro o cinco años; ahora hay continuas voces y no siempre sometidas al filtro de calidad suficiente», apuntó Serena.
Colomer: «Ya no hay debates nacionales sobre cultura, sino capillitas».
El marco ha cambiado. Aunque, como señaló Angélica Tanarro, el papel sigue teniendo una posición de dominio en el mercado editorial (libros), lo que contrasta con su situación en el sector de la prensa (periódicos y revistas en papel), en clara tendencia bajista. Así, Tanarro, para ubicar el debate, aportó los siguientes datos.
Facturación del sector editorial en España:
-
- 3.373 millones en papel
- 183 millones en digital (aunque es el segmento que más crece)
- 9,9 millones en audiolibro
- Hábitos de lectura: 80 % lee en papel, 19 % en digital, 1 % en audiolibro.
- Revistas culturales: Turia, Revista de Occidente, Quimera, Cuadernos Hispanoamericanos… siguen en papel; Jot Down o Letras Libres combinan formatos; Zenda y Letras Sumergidas son solo digitales. También surgen nuevas revistas en internet, como Publishers, que se anuncia como «La revista sobre libros en español».
- Blogs: se reivindica su utilidad para crear comunidad lectora estable.
En este contexto poliédrico, por no decir caleidoscópico, que lugar ocupa hoy el papel y qué posición le corresponde a internet. ¿Es posible la convivencia de ambos? ¿Son enemigos o se retroalimentan? Para Susana Martín Gijón, periodista y novelista de corte histórico con varios títulos en Alfaguara, hoy cabe una mayor variedad de perfiles: «Antes había un canon masculino y heteronormativo; ahora la diversidad enriquece». Además, hay que asumir que el papel del papel, valga la redundancia, es cada vez más testimonial. Y refirió un caso personal: ligada por razones familiares a Villanueva de la Serena (Badajoz), señaló cómo en esta localidad solo se reciben dos ejemplares de periódicos. Uno lo lee su madre, interesada en las columnas que su hija publica en prensa, y otro el alcalde. Por otro lado, no ve con malos ojos que tiktokers con cientos de miles de seguidores tengan voz y voto en el discurso cultural actual: «Hay algunos que son buenos prescriptores de libros y eso se traduce en un fomento de la lectura».
Reseñísmo acrítico
¿Cuándo dejaron de tener peso los suplementos culturales? Si el video mató a la estrella de la radio, como cantaban The Buggles en 1979, se podría decir que las redes sociales (y los blogs y las distintas revistas culturales en internet) mataron al suplemento cultural. No hace mucho, en la década de los dosmil, se vivió lo que se puede considerar su canto del cisne: ahí estaban Babelia (de El País), el ABCD (de ABC, rebautizado hoy como ABC Cultural), Cultura/s, de La Vanguardia, Territorios, de El Correo de Bilbao, La sombra del ciprés (de El Norte de Castilla) y El Cultural, durante años vinculado a El Mundo, hoy propiedad de El Español. Y muchos otros.
Martín Gijón: «La diversidad enriquece frente al canon heteronormativo».
Hoy, el mapa cultural es mucho más difícil de identificar, con esa atomización del sector que hace más difícil la labor de prescripción literaria, y que ha relegado la labor del crítico tradicional a un papel marginal, casi inexistente. ¿Qué fue de los Ignacio Echevarría, Rafael Conte o Miguel García-Posada? ¿Quién son hoy sus relevos? ¿Se mueven en papel o en el entorno online? Según Colomer, los mejores profesional del periodismo cultural siguen estando en las redacciones, ya que les pagan íntegramente por ese trabajo, lo que implica una mayor dedicación, un mayor rigor, en un momento en que los medios digitales pagan (cuando lo hacen) muy poco. Susana Martín Gijón no se mostró tan de acuerdo y recurrió a su experiencia personal, con una reseña reciente sobre su última novela (La Capitana, Alfaguara), en la que encontró hasta «ocho errores».

Nuevo diseño de Cuadernos Hispanoamericanos
En lo que mostraron más consenso los ponentes de esta sesión de ‘Escribir y sus circunstancias’ fue en la casi desaparición de la figura del crítico tradicional y, casi como una consecuencia, la desaparición también de críticas negativas o, cuando menos, capaces de señalar ciertas debilidades de los libros que se publican (aunque Jordi Gracia podría ser el último mohicano, en ese sentido, con reseñas como la última dedicada a la novela galardonada con el Premio Planeta). Tanto Serena como Colomer coincidieron en el hecho de que ya no hay críticos «puros», es decir, que centren su oficio en el ejercicio de la crítica y en el estudio del canon de su época, sino que la gran mayoría quieren ser escritores. Lo que se traduce en una renuencia a cargar las tintas contra autores que publican en editoriales de su interés, no sea que se les puedan cerrar las puertas de una eventual publicación. En esto se mostró también de acuerdo Manuel Rico, presidente de ACE, que señaló, en el turno de preguntas, que ya no hay críticos que quieran hacer «carrera» en esa especialidad del periodismo cultural.
Por su parte, Colomer, desde su puesto en Zenda, comentó que la gran mayoría de las reseñas que se publican son propuestas por los propios autores de las mismas, lo que presupone que serán positivas en cuanto que han sido elegidas por los reseñistas y, por norma general, nadie quiere leer un libro que no le gusta. En Cuadernos Hispanoamericanos, en cambio, como contó su director, sí hay una propuesta de contenidos previa, y ahí sí pueden surgir reseñas consideradas negativas, es decir, que sacan, de manera argumentada, los peros a una novela, un ensayo, un poemario, algo que, en puridad, debería considerarse el buen hacer de todo crítico. Como curiosidad, comentó que en países como Chile, sí se da una crítica menos complaciente.
Por último, Serena habló de la calidad del papel frente a lo digital. El medio que dirige, Cuadernos Hispanoamericanos, al publicarse en papel pero también en internet (todos contenidos están en abierto; recordemos que es una publicación sufragada con fondos públicos, que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID], inserta en el Ministerio de Exteriores), invita a una calidad superior. «La perdurabilidad que da al papel hace que, en general, los reseñistas se esmeran más que un medio digital», consideró Serena.
En tiempos en los que es fácil dejarse llevar por un discurso no del todo optimista, el acto concluyó con la intervención de una asistente que mostró como internet puede ser no solo un elemento de cohesión social sino también una herramienta para el fomento de la lectura en papel. Con mayor valor si cabe en poblaciones pequeñas, a menudo sin recursos para el acceso a la cultura como en localidades mayores. Es el caso de Villabrázaro, en Zamora, que cuenta con un blog, con dieciocho años de trayectoria, que ha conseguido crear una activa comunidad lectora.
Si no pudiste acudir al acto, recuerda que puedes verlo íntegro pinchando en este enlace del canal de YouTube de la BNE.

De izq. a dcha, Javier Serena, Teresa García (BNE), Susana Martín Gijón, Manuel Rico (ACE), Angélica Tanarro y Álvaro Colomer.