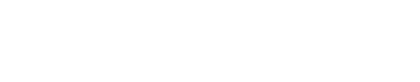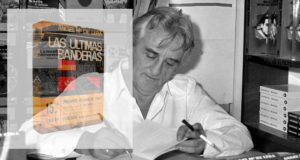Este artículo destaca el legado poético de los hermanos Machado, su pensamiento humanista y profunda conexión con España, unos ideales que hoy parecen haber perdido, por desgracia, fuerza.
© CARMEN BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT
Dos poetas excelsos, Manuel y Antonio Machado, fueron objeto de un merecido homenaje el pasado 29 de abril en la Real Academia Española. Educados en el seno de una familia amante de la ética y de la cultura, su influencia sobre los dos hermanos se hace ya patente desde sus abuelos, Antonio y Cipriana, cuya primigenia semilla germinó fecunda, tal como recoge la exposición «Los Machado. Retrato de familia», a través de la cual se aborda el amplio legado de la prolífica saga, con particular mención de sus dos vástagos más brillantes: Manuel, miembro de número de la RAE, y Antonio, quien académico electo, nunca llegó a leer su discurso de ingreso «¿Qué es la poesía?».
Pero lo escribió.
Ambos hermanos partieron de su Sevilla natal para recalar en Madrid, donde recibieron una esmeradísima formación en la Institución Libre de Enseñanza, cuna en la que se mecieron grandes figuras intelectuales del momento, y donde, además de profundizar en las leyes de la gramática y composición poética, también se imbuyeron del pensamiento avanzado propio de la Institución. Pertenecían a la generación del desencanto, heredera del desastre de 1898; les dolía España, un espejo roto en el que ya no se podían reconocer. Muchos de sus coetáneos reaccionaron inscribiéndose en la esfera filosófica y en la regeneración del pensamiento, otros en la acción social y política; mientras, los Machado buscaron esperanza y renovada ilusión en la palabra, verbo donde resplandece con fulgor el amor a la tierra, a esos campos austeros, deslustrados y secos de la España interior, donde únicamente era posible soñar mirando al cielo. La particular singladura vital de Antonio Machado fue muy bien descrita por Gerardo Diego cuando de él dijo que «hablaba en verso y vivía en poesía».
Manuel conoció la ventura de incorporarse a la RAE en 1938, en tanto que Antonio resultaría elegido en 1927 para ocupar el sillón V, redactando su discurso de ingreso en 1931. Nunca lo llegó a leer. Gracias a la exposición organizada por la RAE junto a otras entidades, ha sido posible contemplar el borrador original manuscrito junto a su versión mecanografiada. A la par que la exposición llegaba a Madrid, la propia Academia organizó en su sede un multitudinario acto de honor y reconocimiento a los Machado el pasado 29 de abril, en donde el renombrado discurso fue por fin expuesto por José Sacristán, en tanto que la lectura de su contestación, redactada hipotéticamente por Azorín, gran defensor de su candidatura, lo era por el también académico Juan Mayorga. Más tarde intervino Alfonso Guerra, comisario de la exposición; nadie como un andaluz para entrar en el alma de otro, nadie tan sensible para trasladarnos con maestría y devoción su amor hacia la poesía de Machado. Y, por fin, un recital a cargo de Joan Manuel Serrat, tan orgulloso de su mestizaje y de construir puentes como del protagonismo que ha tenido en proporcionar popularidad a los versos de Antonio Machado.

Ambos hermanos fueran académicos de la lengua, pero Antonio, exiliado, nunca logró ocupar la silla, algo que su hermano hizo en 1938.
Efectivamente, con casi un siglo de retraso, los ecos del discurso de ingreso redactado por Antonio Machado han resonado entre los muros de la RAE. Así, hemos tenido ocasión de conocer una disertación de la que bien puede afirmarse que nació con la intención de llegar mucho más lejos que una mera ponencia, tal vez un testamento literario anticipado. Fue, sin duda, preparado concienzudamente, porque en la vida del poeta la improvisación tuvo muy escasa presencia. Trabajaba la palabra con la pulcritud de un orfebre, razón por la cual la belleza de su alocución no ha perdido vigencia formal, pero aún es mucho, mucho más importante, toda la fuerza del pensamiento, de las convicciones, del ideario que encierra, pues refleja el mundo interior de Antonio. Un mundo que permanece actual tras el paso de los años y donde la naturaleza cobra intensa relevancia, universo de reflexión existencial y mirada interior que emana de los rincones más íntimos y resulta ajena a la pompa y a los adornos, pues el poeta siempre hizo gala de que en vida y poesía, emociones y sentimientos son lo más importante; no tanto el camino utilizado para trasmitirlos. Antonio Machado manifiesta un rotundo rechazo hacia ciertos pronunciamientos y perspectivas líricas cuando muestra displicencia hacia quienes tilda como «poetas sin alma», citando sin vacilar algunos ejemplos concretos. En tanto que matiza el valor de las corrientes líricas del siglo XIX, se declara próximo a los poetas románticos y simbolistas.
Ambos pertenecían a la generación del desencanto, heredera del desastre de 1898.
Fiel a sí mismo, Antonio Machado afirma en su discurso una gran humildad y respeto hacia quienes le precedieron y pusieron su mirada en él: «Habéis de perdonarme, señores, este rubor y esta timidez con que llego ante vosotros», se presenta. Tras agradecer la confianza depositada en su persona y en su obra, no se olvida de recordar a quienes pudieran poseer mayores méritos para ocupar un sillón en la Institución. Siempre habla más de debilidades y flaquezas que de fortaleza y seguridad; de dudas que de certidumbres. Sentimientos íntimos que fluyen en compañía de la ética y de la cultura como compañeros infatigables de viaje, de un viaje en absoluto exento de sombras en las que la pérdida de su gran amor, Leonor, desvaneció la existencia soñada de ventura e ilusión. Leonor, impronta en el tronco atormentado de cada encina castellana, en roquedales y muros ajados de viejas construcciones; en el polvo que el viento arrastra camino del mar lejano como si pretendiera desvanecer su memoria. El áspero devenir por la vida de Antonio Machado discurrió a través de un escenario no menos implacable, como esos campos de Castilla marchitos por un sol inclemente que acogieron su dolor e infinita melancolía.
Hoy, como ayer, la poesía es la hermana pobre de la literatura, la que duerme el sueño de los justos en las baldas más alejadas de las librerías, la que menos interés despierta en las editoriales. Y la que, curiosa y admirable paradoja, mantiene un etéreo e irrebatible prestigio.
Siempre presente, Antonio Machado. Allí, en Colliure, junto al mar, tan lejos de su amada Andalucía, reposan sus restos junto a los de su madre, Ana Ruiz, desfallecida tras el penoso viaje del exilio. Yacente en postrera agonía, nadie quiso decirle que su hijo había muerto tres días antes. Muy presente, así mismo, Antonio, en el discurso de ingreso en la RAE de su hermano Manuel, desde donde le brindó el más fuerte y sentido abrazo que podía darle, revitalizando la llama que les unió en vida y que siguió iluminándolos después del último suspiro.
LA AUTORA

CARMEN BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT. Nacida en Jaca, se trasladó muy pronto a Zaragoza; desde entonces reside en la capital aragonesa. Diplomada en Técnico de Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, Carmen Bandrés obtuvo también el título superior en inglés por la Escuela Oficial de Idiomas y en francés por el Instituto Francés de Zaragoza, perfeccionando sus estudios de literatura inglesa con estancias en Irlanda y Gran Bretaña, así como los de francés en Midi-Pyrénées. En el ámbito literario, Carmen Bandrés comparte sus escritos periodísticos con los novelísticos, con notables incursiones en el relato breve, poesía y otros géneros.