El autor, uno de los mayores conocedores de la obra de Francisco Brines, analiza en este texto, a raíz de su cercana muerte, su poética y su influencia. En el fondo, en el artículo destaca las líneas conductoras del ensayo que acaba de publicar: Francisco Brines, el otoño de un poeta, con prólogo de José Luis Rey.
© PEDRO GARCÍA CUETO
La obra de Francisco Brines (Oliva, 1932) es una de las más importantes del panorama poético actual, hombre arraigado a la poesía desde muy joven, gran amigo de Vicente Aleixandre, poeta perteneciente a la Generación de los cincuenta, junto a figuras tan importantes como Caballero Bonald o Ángel González, entre otros, comenzó su obra con Las brasas (1960), el cual ganó el Premio Adonais, posteriormente fue valedor del Premio de la Crítica por Palabras a la oscuridad. Su muerte a los ochenta y nueve años, el 20 de mayo de 2021, nos deja huérfanos de uno de los más grandes poetas del siglo XX.
Recientemente he publicado en la editorial Huerga y Fierro Francisco Brines, el otoño de un poeta, un merecido homenaje a Brines, donde hablo de su labor en la poesía, pero también comento la importancia de su ensayo Estudios de poesía española, editado en Pre-Textos, sin olvidar las influencias que han marcado su obra como la de Cernuda y Juan Ramón Jiménez entre otras. El libro también habla del discurso de Brines cuando fue nombrado académico de la Lengua. Además de un extenso estudio de cada una de sus obras.
En 1986 escribe, tras otros libros tan deslumbradores como Aún no (1971) o Insistencias en Lúzbel (1977), una de sus obras más importantes, El otoño de las rosas, que ganará el Premio Nacional de Poesía en 1987.

Francisco Brines en su biblioteca
Ha ganado el Premio Reina Sofía y ahora le llega el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras españolas, y sigue siendo uno de los poetas más prestigiosos de la poesía española contemporánea, uno de los referentes fundamentales de una lírica elegíaca, donde la emoción y la importancia del paso del tiempo cobran especial relevancia. En sus poemas, y a lo largo de toda su vida, existe un paraíso llamado Elca, donde Brines ha soñado las cosas, ha transitado por las emociones y ha dejado afectos inolvidables. Si para Cernuda España era, en su poesía, Sansueña, para Brines, Elca es la tierra valenciana, su Oliva natal, donde crecen los naranjos, la luz del mediodía, el esplendor entero de la huerta.
Para José Olivio Jiménez el tiempo es clave en la poesía de Brines y la belleza de las cosas que pasan, siempre tamizadas por el paisaje levantino: “Y como marco, la belleza y fragancia de la pródiga naturaleza levantina, en compañía –y fortalecimiento- de la humana fragilidad” (José Olivio Jiménez, La poesía de Francisco Brines, Renacimiento, Sevilla, 2001, p. 23).
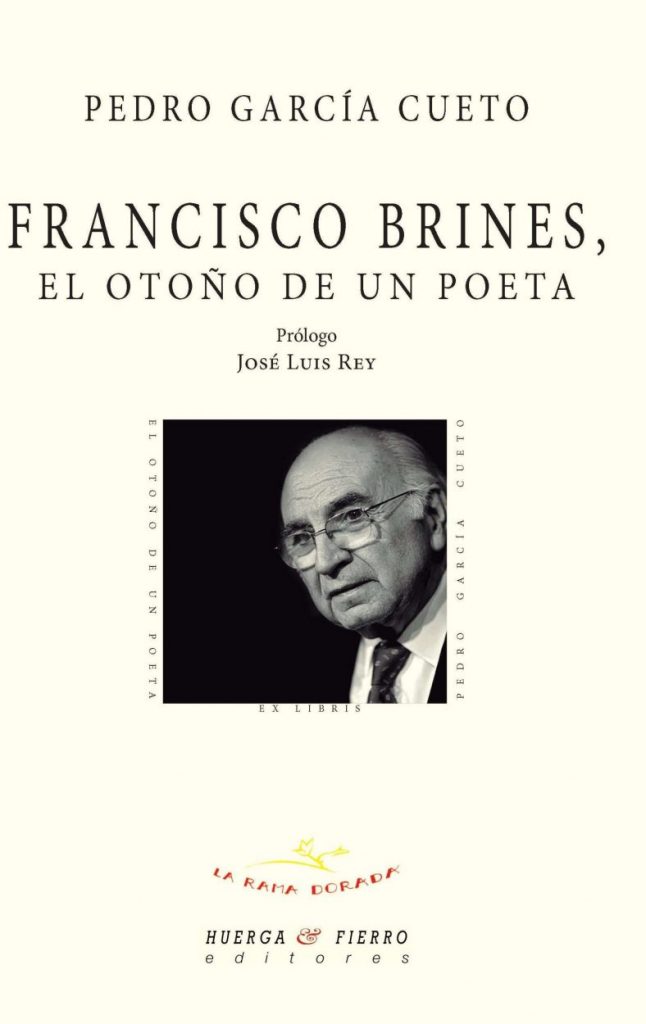
Es cierto que Brines inunda al poema de meditación desde Las brasas hasta su último libro hasta la fecha La última costa, si en el primero aparece el anciano que contempla al niño que fue, en el último, la constatación de la vejez es plena, el tiempo ha pasado irremisiblemente.
Su poesía es también una continua reflexión sobre el absurdo de la vida, sobre su fantasmagórica realidad. Dice muy bien Francisco José Martín en su estudio El sueño roto de la vida lo siguiente: “La vida es un destino ciego, un fracaso. La vida es un don gratuito al que accedemos sin merecimiento alguno” (Francisco José Martín, El sueño roto de la vida, Aitana Editorial, 1977, p.82).
En otra página de este libro dice algo muy revelador sobre la obra de Brines: «Lo que nos entrega Brines es la doble faz irreductible del mundo, su hermosura y su miseria. Situada en la antesala de la muerte, a la luz del crepúsculo, el poeta efectúa su Homenaje y reproche a la vida» (p.87).
Todo ello, me lleva a interesarme por dos momentos claves en la poesía del valenciano, su primer libro: Las brasas (1960) y el último, La última costa (1995). En los treinta y cinco años que distancian a ambos, el poeta ha escrito sobre el tiempo, sobre la infancia perdida, sobre el amor que se escapa furtivamente de madrugada, sobre la luz del Mediterráneo, etc.
Brines ha condensado su pensamiento y en la simplicidad de un lenguaje exento de retoricismo, pero no por ello ausente de buena literatura
En Las brasas aparece el hombre viejo que le visita (recordemos que Brines era un joven poeta en ese momento). Ya aparece en el libro el tiempo, su hondura sobre las cosas, la certeza de la fugacidad de la vida, el efímero transcurrir de nuestros sueños. El poema que comento pertenece a “Poemas de la vida vieja” y dice: «El visitante me abrazó, de nuevo / era la juventud que regresaba / y se sentó conmigo» (vv.1-3).
Si en ese momento hay lozanía (juventud), en los versos que siguen, como si el tiempo del día hubiese transcurrido dando lugar a la noche, el joven ya es viejo: «Vela el sillón la luna, y en la sala / se ven brillar los astros. Es un hombre/ cansado de esperar, que tiene viejo / su torpe corazón, y que a los ojos / no le suben las lágrimas que siente» (vv. 15-19).
Desde el comienzo al final hay todo un proceso existencial, sin olvidar que ese hombre que visitaba al poeta llevaba tristeza, la misma que anidaba en él: «Se contaba a sí mismo / las tristes cosas de su vida, casi / se repetía en él la triste vida» (vv. 6-8).
Lo que nos dice el poeta valenciano que ese visitante es él mismo, el cual se contempla desde el espejo del tiempo, tornando la vejez en juventud y viceversa. El poeta y, por ende, el ser humano, no puede cambiar el destino que la vida, en su fluir, nos va dejando. Siempre aparecen en este libro las sombras, no es arbitrario el primer verso del poema II: «La sombra de la tierra va creciendo», la noche: «sube los aires, y la noche queda / sobre el alto tejado de la casa» (vv. 2-3).
También la sombra que interviene en la naturaleza afecta por igual al hombre y a su universo, para dejarnos un ámbito de tristeza: «Se ensombrece el naranjo, y azahares / huelen por el desván, pesan los muros / y el hombre que la habita se detiene / para pensar vanos recuerdos» (vv. 4-7).
Si nos fijamos en el último libro de Brines, La última costa (1995), el mundo del poeta no ha cambiado, es el mismo universo teñido de sombra donde el tiempo ha horadado toda su esencia. Lo expresa muy bien en el poema Pérdida del Dios que fui: «Fue aquella tarde un tizón, / y después fue violeta / todo el aire. Blancas luces / en el cielo destellaron. / Y ya oscuro / Larga noche. / Y al llegar la madrugada / del cuerpo nació la sombra.» (vv. 1-8).
Como podemos ver, para Brines es importante la luz, siguiendo la senda de los pintores valencianos, ya que, en muchos de sus poemas, hay referencias al color (aquí violeta), pero predomina en el poema el destino adverso, a través de la larga noche, en ese itinerario que nos recuerda al mundo de San Juan de la Cruz en busca de la unión del alma con Dios. Pero aquí no hay fusión, sino renunciamiento, espejo del fracaso de la vida. Siempre hay, como dije antes, en Brines luz y fulgor, desde Las brasas y en otros libros tan representativos de su obra como Aún no o Insistencias en Luzbel, sin olvidar el maravilloso El otoño de las rosas, pero también hay sombra, clara antítesis de las oposiciones claves en el ser humano: vida-muerte, dicha-dolor. Si es un desolado azul iluminado es que el destello pervive, continúa el fulgor de la Naturaleza, pero no el del hombre, condenado a no vivir eternamente.
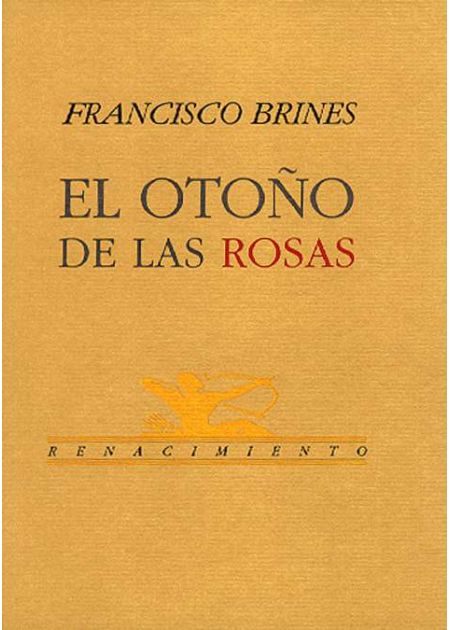
En definitiva, Brines ha condensado su pensamiento y en la simplicidad de un lenguaje exento de retoricismo, pero no por ello ausente de buena literatura, encuentra la mejor forma para expresar lo que representa su hondo sentir poético: la elegía al tiempo que se nos va, la búsqueda del paraíso de la infancia, terreno que le marcó siempre. Me refiero a esa Elca donde anida el Mediterráneo y su luz especial que destella en sus poemas, con la luminosidad de la buena pintura levantina, lo que nos obliga a leer de nuevo, para encontrar nuevos sentidos a tanta hondura existencial.
Refleja la obra de Francisco Brines un legado que ha de perdurar y cuya influencia es manifiesta en otros poetas de la tierra (Marzal, Gallego), porque no es una voz impostada, sino verdadera, cuyas certidumbres sobre la vida están muy cerca de las nuestras. Muere el poeta, pero queda su luz que nos iluminará para siempre.
El otoño de las rosas. El gran libro de Francisco Brines
Llegó El otoño de las rosas publicado por la Editorial Renacimiento en Sevilla, en 1986. Aparece en un momento culminante de su poesía, el poeta expresa su amor por la vida (tema ya aparecido, pero ahora con diferente tono). Dionisio Cañas lo dijo muy bien en un estudio sobre Brines: “Esta obra es el ejercicio de una mirada retrospectiva llena de amor y fervor por haber tenido el privilegio de la vida” (Francisco Brines, plenitud y entusiasmo de un canto otoñal, Ínsula, núm. 485-486, 1987). Es cierto, el poeta se siente afortunado, privilegiado, frente a otros que no han pensado la vida, él conoce el placer de verse viviendo, entregado al instante, tan lleno de emociones.
Son más de setenta poemas, sin separación interna (como era habitual en otros libros del poeta) en secciones o apartados.
José Olivio Jiménez considera en su estudio La poesía de Francisco Brines a este libro como el más alto sitio de la obra total de Brines: su libro más pleno y sugerente. Llama a este lugar pleno de creación al que llega Brines como una conjunción de nihilismo y vitalismo, es decir, una tensión entre dos fines: la Nada (nihilismo) y la vida (vitalismo).
Olivio nos advierte en el estudio citado lo siguiente: «El camino hacia la constatación afirmativa de la vida, que se ensancha abiertamente es este libro, venía preparándose desde muy atrás en la obra de Brines«, y, puntualiza: «Uno de ellos ocurre, nada menos, que en la sección inicial de Insistencias en Luzbel, la más “conceptual” de aquel libro y de toda la poesía del autor.»
Se refiere a «Respiración hacia la noche» cuando dice lo siguiente: «Alegría es la luz, el aire, / la carne es alegría, / y cuando se fatigan y se apagan / entonces son visibles. / La luz, la carne, el aire, el daño». Como vemos, hay júbilo, pero al final aparece la palabra daño como si esa plenitud no fuese completa, pues el dolor es telón de fondo de la vida.
Dicho esto, veamos esa vivencia de plenitud que se ensancha en el poema El otoño de las rosas, dice así: «Vives ya en la estación del tiempo rezagado: / lo has llamado el otoño de las rosas. / Aspíralas y enciéndete. Y escucha, / cuando el cielo se apague, el silencio mundo» (vv.1-4). Vemos el deseo de vivir: «aspíralas y enciéndete» porque ha llegado a la madurez de la vida, «el otoño», el símbolo del instante, lo efímero y lo bello es evidente: la rosa. Se equipara a la vida por su hermosura y brevedad.
No importa que haya llegado ese momento, el poeta quiere vivir, pero sabe la gran verdad del acabamiento de lo humano. «Y escucha, / cuando el cielo se apague, el silencio del mundo.»
Ha de llegar ese momento donde no haya mirada y todo sea Nada. Bello y breve poema que abre una ventana al hermoso mundo que desvela este libro.
Vuelve en el libro al lugar de la infancia: Elca, soñada por el poeta, desde su cima de la vida. Consigue que sintamos los olores, naveguemos por aquellos mares, caminemos extasiados por aquellos huertos levantinos. Tan sutilmente (y con tanta armonía) describe el poeta que nos impregna de vida en cada página, nos hace paladear cada instante como si fuese único.

Entrega del Premio Cervantes a Francisco Brines
Comento «Días de invierno en la casa de verano», poema dedicado a Vicente Gallego, joven poeta que conoció a Brines y que se sintió (como otros muchos) seducido por su poesía.
El poema dice así: «Vivo en la intimidad de la casa vacía, / y en las habitaciones despobladas / puedo escuchar el sonido apagado de la vida» (vv. 10-13). Sorprende esa vuelta a la casa vacía (recordemos Las brasas), pero aquí esplende la vida, pese a ese “sonido apagado” que es el tiempo, dice así: Y hay, con todo, un calor de vida ya gastada / un secreto entusiasmo de haber sido (vv. 17-18). El secreto tiene que ver con la complicidad de lo vivido, tesoro tan solo para él, en esencia solitario.
Vuelve de nuevo al cuerpo, tan presente en el libro anterior, afirmación del goce y el placer: «Era el ritmo muy lento, y muy secreto / con el vigor del agua, y la presencia joven / de la carne desnuda» (vv. 26-28). Cuenta como se desvestía, y se bañaba, nos recuerda esa efusión de los cuerpos compartiendo el baño infantil en «El barranco de los pájaros», pero no olvidemos que Brines escribe ahora desde la soledad, el muchacho en sus actos, en su intimidad (de ahí el adjetivo secreto).
Con una sutileza magnífica, Brines describe esos momentos placer sexual individual que el muchacho tiene que gozar solo porque nadie comparte entonces su cuerpo: «La intimidad del mundo, y el placer / que aprendía, me hacía como un dios» (vv. 37-38). Poder gozar de uno mismo y comprender así la vida es ser un dios para Brines (como vemos, el paganismo de Brines queda manifestado, no quiere ser Dios sino un dios, como en la antigüedad grecolatina).
Y después del sexo llega esa calma, ese reposo, como un hermoso caballero griego o romano: «Con el balcón abierto a los jazmines, / y el cuerpo descansando, fresca el alma, / la luz daba en el libro, diligente, / y un doliente poeta me decía / mágicos versos» (vv. 43-47). Vemos el goce de los sentidos: la mirada-el balcón, el olor- los jazmines; también el crecimiento del joven hacia la poesía: el libro del doliente poeta es un tributo a Juan Ramón Jiménez y su famoso libro: Poemas mágicos y dolientes (1909). Es indudable el influjo de Juan Ramón en Brines, como ya señalaré después.
Hombre de verso profundo, pensador de una palabra que ha ido creciendo, donde lo elegíaco, el recuerdo de la infancia cobra especial resonancia, la etapa de la felicidad perdida
El muchacho está enamorado de la poesía, descubriendo el secreto de los versos, guía ya del resto de su vida. No hay turbación ni pecado por el acto sexual solitario, sino complacencia ante el placer de «sentir el cuerpo y el alma fresca». Vemos de nuevo la luz y el cuerpo del poeta descansando con un libro, lo que nos recuerda al caballero que piensa en la vida y la muerte mientras lee.
La luz y la naturaleza en su esplendor: los jazmines (blancos como la pureza), todo está poblado de dos mundos que no se contraponen como sí ocurrió en Las brasas. El mundo interior: la casa vacía, el joven, el libro; el mundo exterior: los jazmines, el balcón (puente comunicante de dos mundos).
Vuelve la noche: «Olorosa la noche, / llena de estrellas bajas y de fuego, / era el espejo ardiente de mis ojos» (vv. 38-40). La noche de la creación, no es la noche enemiga, sino la que hace crecer y soñar, porque es «espejo ardiente de mis ojos» (el joven se mira en ella).
Lo dice todavía más claro: «En el tiempo feliz no había muerte, / y juntos la pureza y el pecado / descubrieron el mundo más dichoso» (vv. 41-43). Esa certeza de la vida plena y gozosa contrasta con la palabra “muerte”, aún desconocida, pero ya mencionada, como presagio del futuro de la vida.
Lo expresa al final del poema: No había aún vergüenza de los años, / ahora que ya conozco que la muerte / existe, y nada sabe (vv. 44-46). Magnífica manera de decirnos que la muerte no es trascendencia, no nos encamina a otra vida, todo acaba en la Nada.
Y el final es muy hermoso, incidiendo el poeta en su evocación de lo vivido: «Con todo, en este invierno tan lejano, / hay un calor de vida ya gastada, / la seca aceptación del mal o la alegría, / un secreto entusiasmo de haber sido» (vv.47-50). Incide en el secreto de haber vivido. Si los años traen vergüenza y la vida está gastada, el poeta afirma que hay aún calor, hay efusión, deseo de proseguir, pese al conocimiento: «la seca aceptación del mal o la alegría.»
Merece la pena comentar la visión de Elca, ese paraíso de la infancia que nos regala José Luis Gómez Toré en La mirada elegíaca, dice así: «Víctor García de la Concha ha relacionado la visión de la infancia de la poesía briniana con la lírica de Juan Ramón Jiménez.»
Y, tras ello, Gómez Toré desvela ese mundo en el poeta moguereño y alude también a Luis Cernuda: «En efecto, el poeta de Moguer había hablado ya de esa divinidad de la infancia, figura sagrada que se identifica con el yo perdido y con el lugar paradisíaco».
Se refiere el crítico a los Poemas revividos del tiempo de Moguer (J. Ramón Jiménez, Cuando yo era un niño dios”, Poemas revividos del tiempo de Moguer (1895-1954), Madrid, Artes Gráficas, Luis Pérez, 1970) y, es cierto, que en esos poemas Juan Ramón siente que la infancia es divinidad, lugar y momento que no ha de vol»er jamás.
Luis Cernuda, por otra parte, recuerda en Ocnos la eternidad de la infancia, como nos señala Gómez Toré en el libro.
Brines, en El otoño de las rosas, busca al niño perdido, ese niño feliz, ajeno al pasado (pues aún no lo tiene) y exento de pecado. No excluye el poeta la inteligencia como cualidad de lo humano (ya lo vimos en el poema: el joven leyendo). El hombre perdió el paraíso de la infancia, pero no ha perdido el milagro del saber, el conocimiento, único eslabón de felicidad que le une a ese paraíso (pese a que el saber también entrega dolor).

Oliva, su ciudad natal
Brines: la relevancia de un poeta contemporáneo en nuestra poesía actual
Hombre de verso profundo, pensador de una palabra que ha ido creciendo, donde lo elegíaco, el recuerdo de la infancia cobra especial resonancia, la etapa de la felicidad perdida, su obra queda como un gran ejemplo de la relevancia de la lengua española, ya que su obra ha sido traducida a múltiples lenguas y ha interesado a muchos estudiosos extranjeros de la literatura española.
Se ha convertido en un referente fundamental para muchos poetas, como Jaime Siles, Vicente Gallego, Carlos Marzal y otros que han destacado su legado y la ineludible necesidad de conocer su obra a todos los amantes de la poesía y a todos aquellos que se acerquen a la lengua española, ya que su léxico es enriquecedor y supone un interesante acercamiento a todos aquellos que, fascinados por la poesía, quieren conocer el español, desde el mundo de la palabra poética.
Brines sigue presente, pese a su fallecimiento en el mes de mayo de este año. El poeta valenciano seguirá siendo reconocido, querido y, sin duda alguna, queda todavía, pese a que confesó en algunas ocasiones que había puesto fin a su obra (esos poemas que estaba terminando antes de morir de su libro inédito Donde muere la muerte), donde resuma todo lo que ya nos ha legado en libros anteriores, donde la poesía, su latido, nos llegue de forma definitiva, siendo ya un referente para futuros poetas y críticos de poesía.
Sin duda alguna, Francisco Brines nos llega al corazón, penetra con su reflexión vital en nuestras emociones, convirtiendo su obra en un lugar de encuentro con la palabra verdadera, desde el niño que fue al hombre que lamenta su pérdida, la de la inocencia, en una clara armonía con el mundo, cuya hermosura es cantada con alegría y tristeza al mismo tiempo, todo un maestro de la poesía contemporánea.
EL AUTOR

PEDRO GARCÍA CUETO. Ensayista español (Madrid, 1968). Doctor en filología y licenciado en antropología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Docente en educación secundaria en la Comunidad de Madrid. Crítico literario y de cine, colaborador en varias revistas literarias y de cine, autor de dos libros sobre la obra y la vida de Juan Gil-Albert y un libro, La mirada del Mediterráneo, sobre doce poetas valencianos contemporáneos. Su último libro publicado es Francisco Brines, el otoño de un poeta (2021)



