A partir de la figura de Ciges Aparicio, el autor aborda un enfoque, distinto al establecido, de la Generación del 98, y evalúa tanto el protagonismo del autor de El cautiverio como de una escritora como Carmen de Burgos en ese impulso generacional. Un «retrato distinto» de aquella promoción decisiva en nuestra historia literaria.
© SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ
La Generación
Como todo el mundo sabe, el término de Generación del 98 se le ocurrió a Azorín, y es evidente que hizo fortuna[1]. Lo mismo sucedió con la ocurrencia de Dámaso Alonso, Generación del 27, que así se quedó, en lugar de la que de veras le correspondía, Generación de la República, que evoca lo que pudo ser y no fue y, sobre todo, aquello que llevó a sus miembros al exilio, no siempre exterior[2]. Pero, claro está, cómo iba a invocar nadie a la República allá por la década de los cuarenta, dentro de la propia España. Demasiado hizo Dámaso, y además todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo. En cambio, ¿a quién se refería Azorín?
No se insiste lo suficiente en que, de toda la vida, la Generación del 98 la formaron solo cinco escritores que no tenían que ver entre sí en tanto que grupo. El mayor sería Unamuno, claro está. Valle-Inclán no formaba parte de “los cinco”, pero se le incluyó más adelante, y yo diría que por pereza o acaso por dar lustre a ese grupo en el que abundó lo que Tuñón llamaba “la primacía del gesto sobre la reflexión”, y esto lo decía Tuñón de Lara a propósito solo de don Miguel. Maeztu fue algo más que gesto, fue un alma doliente, con su histerismo a cuestas, con su rebeldía cada vez más ultra. Y, la verdad, no es que Valle fuera poco gesticulante ni poco ultra.
Rebelde, prolífico, espléndido narrador, Baroja es un gigante, y es una lástima que conozcamos demasiado bien su biografía, porque ésta lo mengua. También fue rebelde Azorín por algún tiempo, y consiguió una prosa hermosísima. Tal vez fue él quien inventó, sin ponerse de acuerdo con Unamuno, la típica actitud del 98, la evasión de la realidad a través de mitologías como la castellana y ese fingir que el tiempo no ha pasado por los pueblos. No era difícil fingir eso en el tránsito de los dos siglos y en las dos o tres primeras décadas del 900; los que hemos conocido los pueblos de Castilla la Nueva y Andalucía en los años cincuenta del siglo XX sabemos que estaban más cerca del XVII que de ahora mismo. Pero, claro está, con electricidad, alcantarillado pese al persistente caz, algún que otro transporte por carretera (es decir, había carreteras) y cercanía de ciudades importantes, e incluso de la corte, por la revolución del transporte propio de ese mismo tránsito de los siglos XIX y XX en especial a pequeña distancia. Aun así, Azorín es la evasión misma, por mucho que por su prosa sienta uno la mayor debilidad (la confieso, sí). Todo esto fue bastante antes de la época en la que Azorín tuvo actitudes de venalidad o servilismo literarios (y no me refiero a sus concretas aventuras políticas durante la Restauración última), aquella por la cual Gregorio Morán pudo escribir este terrible párrafo (¿párrafo?): “el siempre alquilado Azorín” (El maestro en el erial, Tusquets.)

Manuel Ciges Aparicio
Nos queda Antonio Machado, claro, la figura opuesta a Maeztu en lo ideológico, y con ello me refiero a lo que ambos llegaron a ser, no a lo que eran a comienzos del siglo. Al menos, si es cierto que el verso de don Antonio brota de manantial sereno, porque lo que es la prosa de Maeztu brota de otras vivacidades. Maeztu, además, fue mártir de la causa (lo asesinaron los rojos), sin que nadie le consultara, y de cuyo cadáver tirios del Opus y troyanos de Falange se disputaron restos y herencia (lo cuenta muy bien Morán en el mismo libro).
En fin, si incluimos a Valle-Inclán, tenemos en la Generación dos seniors, Unamuno y Valle, nacidos en 1864 y 1866; y cuatro más jóvenes, Baroja (1872), Azorín (1873), Maeztu (1874) y Antonio Machado (1875).
Se podría incluir a otros. Y con esa especulación juega este escrito. Especulación, no propuesta. Me inspira Andrés Trapiello, el de Los hijos del Cid, que incluye en el grupo a muchos otros escritores, entre ellos a Manuel Ciges Aparicio, que es el que me interesa en este escrito.
Manuel y Antonio Machado solo se llevaban un año, Manuel nació en 1874. Manuel Machado, excelente poeta y colaborador de Antonio (sus piezas teatrales), que al contrario que Antonio se pasó al bando nacional, no parece pertenecer a esta generación, sino tal vez al movimiento modernista, lo que en rigor es algo más ambiguo, o al menos más inconcreto aún que el invento de Azorín (se lee a menudo que la ocurrencia fue de Maura). ¿Acaso Valle, como autor de las Sonatas o La marquesa Rosalinda no es plenamente modernista? Y que conste algo importante: la Rosalinda de 1912 es posterior a las dos primeras Comedias bárbaras, Águila de blasón y Romance de lobos (1907-1908, no estrenadas, desde luego que no). ¿Y qué hacemos con Benavente, o con Blasco Ibáñez…? En fin, mejor no seguir la nómina de autores que se estudiaron en el segundo volumen de la Historia social de la literatura española (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas, Iris M. Zavala, Castalia, 1979), un repaso muy útil desde una perspectiva crítica tan admirativa como poco complaciente con este grupo. Y que nos recuerda que tanto Ramón y Cajal como Menéndez Pidal estarían en el grupo del 98 con todo derecho. Añadiría, por mi parte (y no es idea mía), a Joan Maragall. En fin, acaso sea mejor quedarse con los Cinco, que no era un grupo como lo habían sido los Cinco rusos, los compositores del poderoso puñado. Y dejar entrar y salir a Valle cuando haga falta, debido a su genialidad, y sin olvidar que fue un carlista convencido, aunque no activo, y ese carlismo no era solo estético.
Eugenio Noel, nacido en 1885, es mucho más joven, no cabe aquí. Pero es hijo combativo, regeneracionista y misántropo, de sus mayores, cuando éstos eran menos virulentos. Ay, no podía uno dejar de mencionar este militante, a menudo rabioso, contra la tauromaquia y el flamenquismo. Es Noel, en cierto modo, continuador del Ciges de la tetralogía y de La romería; y, de ahí, hasta Los caimanes, novela que Ciges publicó en 1935 y que rescató Pepe Esteban en aquella colección para Turner, La novela social española, que desenterró, entre otros, a Andrés Carranque de Ríos. Para entonces, 1935, Noel estaba consumido por la enfermedad; murió poco antes de estallar la guerra civil.
De abrirse la puerta de ese club que Azorín pretendió excluyente (no me digan que no), habría que tener muy en cuenta a Carmen de Burgos, que es tan solo unos meses menor que Unamuno y Valle, que usó varios seudónimos, entre ellos Colombine, el más conocido para los que han navegado alguna vez por las letras y la vida de aquel entonces. A Carmen de Burgos, según parece, no le gustaba la palabra feminista, pero según la conciencia del término que tenemos hoy es la primera feminista de España. Entiéndame, tanto como la primera… habrá quien se acuerde de Beatriz Galindo, la Latina… Pero fue Carmen pluma literaria y periodística, portavoz, incansable activista. Como muchas mujeres de esa misma actividad y convicción, predicó con el ejemplo: separación de un marido que no debía de ser más que un hombre de aquellos días, no nos ensañemos, pero que impedía lo que se dice siempre, que creciera demasiado la señora tan lista con que uno se había casado. Tal vez le fue mejor con Ramón Gómez de la Serna, más joven y sin posibilidad de imperio doméstico (inevitable hablar de Carmen sin hablar de Ramón y de esa historia de amores desiguales, en pecado: disculpen). Pero Colombina era más que eso, iba más allá de su tiempo, porque los tiempos futuros en que todo lo conseguido se da por sentado, como si no hubiera costado trabajo, los consiguen gente como Carmen de Burgos. Los tiempos, el nivel de conciencia, se hacen con las conferencias y las actividades de gente como Colombine; conferencias numerosas en el tránsito del siglo, es decir, en el comienzo de la actividad de la Generación del 98. Su actividad dio, con el tiempo, el libro La mujer moderna y sus derechos (1927, reeditado en Biblioteca Nueva, 2007). Pero no hay que olvidar que El divorcio en España, fruto de toda una encuesta en prensa, lo publicó la autora ya en 1904, y desde nuestra cómoda perspectiva no es fácil comprender la trascendencia de una publicación así a comienzos de siglo, por mucho que la intelectualidad del día no estuviese a la altura de lo que escribía Colombine. Que había visto lo que los demás no habían visto aún. Y el que no ha visto, no sabe ver. Dos años después, en 1906, ponía en marcha otra encuesta, ahora sobre el sufragio femenino. Caramba con Colombine, por mucho que sepamos lo que significaba el sufragio de cualquier género en la España de la Restauración (pucherazo).

En Los inadaptados (1909) se escenifica eso que años más tarde llamará Walter Benjamin el schock, no una herida y pérdida de conciencia, sino al contrario: la modernidad se impone mediante golpes eléctricos así en virtud de unos náufragos que traen valores desconocidos e inquietantes, y que no son sino valores burgueses, ilustrados, frente a una sociedad cerrada que no tiene más remedio que salvar a esos invasores. Su relato largo, o nouvelle, El artículo 438 (1921) tiene como cita inicial la siguiente literatura del Código Penal vigente, y eso da idea del contenido: «El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matase en el acto a ésta o al adúltero o les causara alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro». «Si les causara lesiones de segunda clase, quedará libre de pena. Estas reglas son aplicables a los padres, en iguales circunstancias, respecto de sus hijas menores de veintitrés años y sus corruptores, mientras aquéllas viviesen en la casa paterna». «El beneficio de este articulo no aprovecha a los que hubieren promovido o facilitada la prostitución de sus mujeres o hijas». Es cierto que con ese proemio Colombine nos cuenta ya la mitad de la novela; la otra mitad la vemos enseguida, en cuanto aparece ese marido chulesco, protegido por la ley, que maltrata a su mujer y explota su hijuela. El caso es que el final ya lo vemos y lo prevemos: si no hay divorcio, al menos que haya comprensión por el crimen pasional. ¿Recuerdan Divorcio a la italiana, de Pietro Germi, con Mastrioanni y una jovencísima Sandrelli? (Hoy se prohibiría su aparición, como la de su contemporánea Sue Lyon en Lolita? Los filisteos ejercitan la metempsicosis, se reencarnan en gentes “modelnas”; y la causa, astuta, practica la virtud de la paciencia histórica).
La novela breve El perseguidor (1917) concluye así: “Habiendo matado su soledad, había alejado para siempre, definitivamente, a ese hombre que persigue siempre a las mujeres solas en las calles nocturnas, en los más deliciosos y apartados parajes del mundo y en todos los momentos más dulces de su soledad”. El acoso es cosa de siglos, solo ahora se toma conciencia de lo grave de su perennidad. En su novela de títulos “prometedor”, La malcasada (1923) da la impresión de que Carmen ajusta cuentas con su matrimonio y con matrimonios parecidos, mas también con la sociedad obtusa de su provincia de origen, Almería, reflejo de tantas provincias como las que retrataron Clarín o Blasco Ibáñez. Quiero vivir mi vida, título que habla por sí solo, es de 1931, el año anterior a la muerte de la escritora y activista; es una novela de aprendizaje, diríamos con precaución, porque en realidad puede parecer un aprendizaje hacia la locura. Pero es como si se tratara de un testamento, uno entre varios. Porque Colombine puede decirse que legó varios testamentos literarios y políticos. Esta novela la prologó nada menos que Gregorio Marañón, su dedicatario. En fin, su relato satírico La que quiso ser maja (1924, reeditada por Renacimiento en 2000, podría ser un buen cebo para cazar feministas masculinos de oportunidad, que podrían acusar a Carmen, en especial si no saben que el autor es mujer, de oponerse al empoderamiento femenino. Se dan casos.
Decididamente, con Carmen de Burgos y con Ciges (ahora veremos a Ciges) el retrato de la Generación sería tan distinto a lo que se aprende (aprendía, ¿qué se aprende hoy?) en los colegios y en las propias iniciaciones literarias, que el replanteamiento tendría que ser radical. Por eso es más cómodo aceptar la censura del régimen vencedor (que decretó la damnatio memoriae de Carmen de Burgos y de todos los avances femeninos, una catástrofe histórica dentro de la gran catástrofe histórica). O bien cortar por lo sano: “autores menores”, y se acabó. Además, esta barca no aguanta tanto peso.
Por último: alguien me dirá que de Eduardo Marquina (1879-1946) o Francisco Villaespesa (1877-1936), mejor no hablar.
El infierno de La Cabaña
Pues bien, según a quién se incluya el retrato de la generación quedaría alterado. Si incluimos a Carmen de Burgos, se hace patente el desequilibrio. Al margen de su experiencia, de su humanidad hecha poesía que llevó a Antonio Machado a comprender tantas cosas de su tiempo, la generación se asocia demasiado con el Desastre de 1898, tal como sin duda quería Azorín. Pero se le asocia como dolor frente a la pérdida de una España que ya nunca será igual. Felizmente, dirían algunos, no Azorín; ni siquiera Maeztu, pese a su temprana recopilación Hacia otra España. Y la tendencia de estos escritores (lo de Valle es aparte, ya decíamos que no era de la Generación ni con el calzador azoriniano) es la invención de una España del pasado, del presente y hasta del porvenir que no es sino una bella evasión; algo razonable en las evocaciones azorinianas de poblaciones y personajes situados en el margen de las páginas clásicas, pero inadmisible en cuanto a análisis del presente, y menos aún de preparación del futuro. El futuro iba a ser cruel con todos ellos, dicho sea de paso, y no hace falta dar detalles. El futuro iba a ser muy cruel con la nación misma.
Según quién se incluya, decía antes.
Hay un escritor al que se podía unir al grupo. Se trata del valenciano Manuel Ciges Aparicio, que nació en Enguera en 1873, y que se casó ya mayorcito con Consuelo Martínez Ruiz, hermana de Azorín. En lo literario, Ciges y Azorín eran la noche y el día. En lo político, Ciges era un militante muy activo que a menudo no necesitó partido, mientras que Azorín avanzaba por los caminos de la idealización literaria y el escapismo de la realidad, compatible con el perpetuo alquiler que evocaba Morán. A Ciges lo mataron los falangistas en Ávila, a escondidas. Azorín se apresuró a encomiar al nuevo régimen.
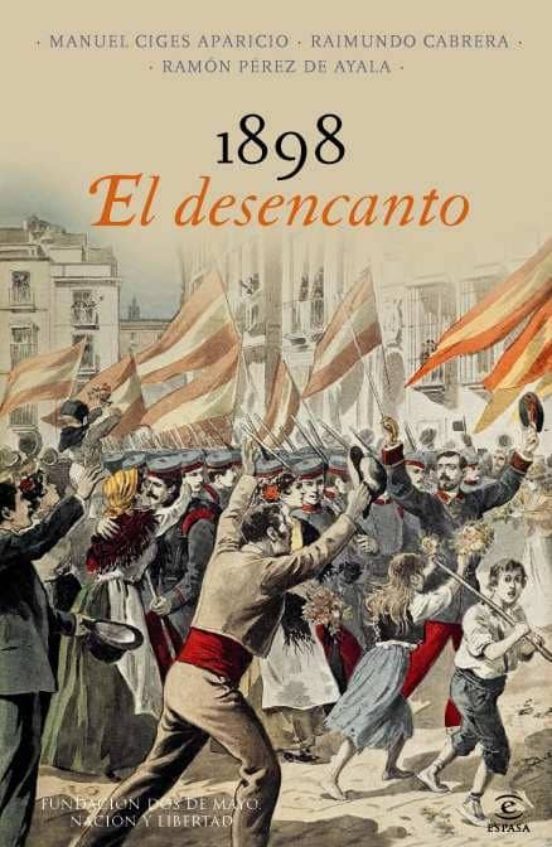
Ciges Aparicio es una figura literaria que se olvidó, o más bien la enterró (y nunca mejor dicho) el régimen que venció en 1939. Pasados los años, recuperadas las libertades pero se ve que no las cicatrices, en varias ocasiones parecía que su obra iba a levantar cabeza ante el público lector español, mas no fue así más que para unos cuantos estudiosos o empedernidos. Además, algunos de esos estudiosos insisten en que Ciges es menor literariamente, como si la prosa de nuestro admirado Baroja fuera un ejemplo de pulcritud literaria; o el apasionado verbo de Maeztu descubriera caminos inéditos al castellano. Y otra razón poderosa: que Ciges fue más periodista que narrador, lo cual no es cierto, ahí están sus novelas, a menudo, sí, consecuencia de escritos periodísticos. ¿Pero acaso Maeztu no fue, sobre todo, periodista, más que pensador, y nunca poeta, dramaturgo o narrador? Ciges denunció. Según terminología posterior, fue un escritor comprometido. Confieso que no me gusta el término; lo de compromiso (engagement) surgió para el apoyo a la Unión Soviética allá por 1933 y 1934, y eso es lo que significa sobre todo, comprometerse con un partido comunista y con la causa de la URSS, patria de la clase obrera. Después, se ha echado mano del término para demasiadas cosas y causas, de tal manera que acabó por no significar demasiado; si todos están comprometidos, qué significa el compromiso. Así que prefiero decir que Ciges militó, Ciges luchó, Ciges se la jugó desde el principio. Y desde el principio pagó por ello, como ahora veremos. Hasta que al final pagó por las cuentas que parecían prescritas y por las cuentas de otros, esos que con su actitud irresponsable lograron que una buena parte de los españoles viera con alivio y simpatía la rebelión de Mola y sus cómplices[3]. Y esta rebelión sí que fue un compromiso: el compromiso de librar a España de cualquier ilustrado, laico, republicano, liberal (la palabra liberal es muy respetable, pese a los neoliberales y el crony capitalism), socialista, ateo… Y ese compromiso se fue haciendo realidad desde el mismo principio mediante el asesinato puro y simple, sistemático, del adversario, aunque éste no supiera que era adversario o enemigo. El compromiso, como ha demostrado Payne hace muchos años (Los militares y la política en la España contemporánea, entonces en Ruedo Ibérico), era tener las manos manchadas de sangre para que nadie pudiera dar un paso atrás y negociar con ese enemigo que no pudo derribar por un golpe y que se iba a sepultar mediante una guerra con plena y decisiva ayuda italiana y alemana. A Ciges le tocó muy pronto, en agosto de 1936, cuando acababa de tomar posesión como gobernador civil de Ávila; probablemente iba a ser destinado a otra provincia, pero de momento había que llenar el hueco repentino de Ávila, y allí le sorprendió el alzamiento militar; los militares lo encarcelaron y unos bravos falangistas llegados de Valladolid dos semanas después se lo llevaron y lo mataron a escondidas (no por prudencia, se supone, sino porque todavía no se había convertido el crimen en espectáculo ejemplar y alivio para la retaguardia de la tierra conquistada).
Lo que intento ahora es marcar una diferencia entre Ciges y sus contemporáneos del 98. Rebeldes todos antes del tránsito del siglo, algunos incluso radicales[4], como Maeztu y Azorín, entonces Martínez Ruiz (fue Azorín, es sabido, desde 1904 y su novela titulada Antonio Azorín). Más tarde distanciados en lo ideológico aunque permanecieran más o menos amigos todos ellos; por ejemplo, Valle actuó en las representaciones que daban los Baroja en su casa de Mendizábal. Ciges permaneció fiel a sus artículos de denuncia de juventud y los noveló en lo que se considera tetralogía, la que pronto veremos. Incluir a Ciges en el 98, junto a su cuñado y los demás, alteraría mucho la foto que tenemos de ese grupo, en el que Valle y Machado acaban por comprender su país y su tiempo, mientras Azorín por lo bajini y Maeztu por la exaltación se inventan una patria imposible. Pero lo que trato de señalar es un caso de ironía trágica, el caso de Ciges Aparicio, al que van a fusilar en la primera novela de la tetralogía, en 1896-1898) y al que asesinan los falangistas en agosto de 1936. Es como si fuera una ejecución aplazada. Es como si la guerra civil española hubiera empezado durante los tres años que terminaron en el Desastre. Es como si en 1936 se dijeran: claro, el enemigo era éste, lo teníamos dentro.
Es sabido, pero no muy sabido, que a Baroja pudieron haberlo matado en los primeros días de la rebelión. No lo atraparon los falangistas, sino el Requeté, cuando se puso a curiosear rebeldes, con otros paisanos, mientras veraneaba en Vera. Faltaba un año para la unificación, y alguien influyente calmó los ardores homicidas de los chicos de la boina roja, en unos días en que aquello todavía no era una guerra y el golpe podía haber vencido. Podría haber sido Baroja, quién sabe, un mártir celebrado, como García Lorca; no un cadáver olvidado entre las víctimas de la furia represiva de los nacionales. No fue así, ni mucho menos, como es sabido.
No era ajeno Ciges a Baroja en lo que se refiere al pesimismo que le provocaban sus paisanos. Véase una novela como La romería, crítica feroz contra determinadas costumbres populares. O, según parece, Villavieja, que no he podido localizar, y que debe de ir por el mismo camino. Pero en Baroja el pesimismo solía ser cínico, mordaz, condena del narrador juez a sus personajes reos; rezumaba desprecio, excepto por algún protagonista y alguna joven aún sin contaminar. En Ciges hay detrás un proyecto reformista en el que Baroja no creyó desde muy pronto, si es que alguna vez creyó algo así. Ciges sabe que la Restauración es la auténtica anti-patria; no era una monarquía republicana como la que vivimos hoy, sino una monarquía en la que el rey tenía un poder decisorio, y así le fue al rey, y así le fue a la nación.
La experiencia que narra Ciges en el primer volumen de la tetralogía, El libro de la vida trágica: El cautiverio, es espeluznante. Es una larguísima temporada en el infierno. Es como si anunciara muchas de las torturas que se infligen a los prisioneros en los Cuentos de Kolimá, de Varlaam Shalámov. Era Ciges contrario y ajeno a la guerra, según repetidas declaraciones suyas, empezando por la que encabeza esa misma narración. Ciges entendía muy bien a quien despreciaba esa guerra, a quien temía esa guerra, a quien deseaba que se perdiese esa guerra para terminar con el sacrificio de jóvenes en el altar de las infinitas pequeñas o grandes contiendas españolas del siglo. Sin embargo, en determinado momento se deja llevar Ciges por el conocido lugar común de la clase dominante y la élite intelectual que nunca estuvo ni de lejos en la manigua o en el Barranco del lobo: mientras se pierde la guerra, la gente disfruta de los toros[5]. Lo cierto es que, colocada hacia el final de ese relato aterrador que es El cautiverio, que narra el encierro, tortura, envilecimiento, contagios y muerte de muchos hombres por la incapacidad del mando para llevar adelante cualquier tipo de organización en la guerra, esa observación necesitaría matizaciones[6].
De Melilla a Cuba
Las cuatro novelas que comienzan con El cautiverio son El libro de la vida trágica: del cautiverio (1903); El libro de la vida doliente: del hospital; El libro de la crueldad: del cuartel y de la guerra (ambos, 1906); El libro de la decadencia: del periodismo y la política (1907). Puede decirse que son memorias noveladas. Comienza en 1896, en Cuba. Prosigue unos años antes, con su experiencia como paciente; y culmina con los antecedentes militares de El cautiverio, de manera que Del cuartel y de la guerra sería su precuela, como se dice ahora (qué palabra tan fea, caramba). El último de los libros se refiere a su experiencia como periodista, y es uno de los testimonios más críticos del medio y de la profesión. Y si digo críticos es que me quedo algo corto.

Carmen de Burgos
Ciges tuvo mala suerte en su juventud. Esto es, tuvo mala suerte desde muy pronto. Le tocó ir a dos guerras fuera de la península, cuando la mayor parte de los jóvenes se libraban por alguna razón, en especial porque no caían en la quinta o porque su familia pagaba por ello, ya lo hemos visto. Se ve que, por alguna razón, tuvo que ir voluntario, aunque de manera poco voluntaria (tal como le sucederá a su hijo Luis, el actor Luis Ciges, que se vio obligado a presentarse voluntario para la División Azul; pavoroso: matan a tu padre y tienes que redimir a la familia o a quien sea en la lucha contra el comunismo). Pasó Manuel más de dos años en prisión en Cuba, en la más cruel de las prisiones, la Cabaña, nombre de amena resonancia para una estancia en el infierno, en cuyas zahúrdas los presos consiguen beber alcohol sin tasa, logran llevar armas, torturan a sus compañeros; nadie se lo impide, a los guardias se les unta. Ah, la Cabaña, tal vez sea un equivalente a noble y niebla, solo que a los prisioneros no se los llevaba a morir mediante un plan, bastaba con que se murieran ellos solos o se mataran entre sí. En fin, para ser justos en medio de lo que se puede acusar de anacrónico, se trataba de la enorme fortaleza de San Carlos de la Cabaña, justo a la entrada de la bahía de La Habana. Para ir a la ciudad era necesaria una embarcación, como puede leerse en varios momentos de El cautiverio.
Aquella prisión llevó a Ciges lejos del campo de batalla, que era un lugar inseguro, claro está; pero en la Cabaña era más fácil morir, y además ser robado, violado por tus compañeros de cautiverio. Las enfermedades eran las mismas, la posibilidad de contagio era mayor y la ausencia de cuidados médicos era todavía peor dentro de la ya impotente medicina del ejército colonial, siempre desbordado en materia de logística de todo tipo, fueran suministros, fueran medicinas, fueran equipos. Sorprende el temple de Ciges, y es probable que deba sorprender su relativa buena suerte, porque sobrevivió, sencillamente. Enfermó como todos, pero resistió y se recuperó, como los menos. Todo esto, esperando que un día u otro te fusilen. Al principio, y durante meses, sin conocer la causa, como en un relato de Kafka antes de tiempo.
«¿Cómo la justicia militar, una de cuyas virtudes era ser más rápida en sus procedimientos que la ordinaria, había de perpetuar en insalubres calabozos á delincuentes de poca monta?

Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Ramón María del Valle Inclán
«Y así era en verdad. Luego tuve ocasión de convencerme en los otros calabozos. Allí encontré á simples desertores, á soldados presos por hurtos ó reyertas que estaban meses incontables esperando la visita del juez. Cuando sonó la hora de que los españoles evacuasen la isla de Cuba, había presos que en cuatro años de mortal encierro no pudieron saber de qué les acusaban; otros que por nimias causas ingresaron en aquel foco de perversión, desesperados de tan larga espera, se hicieron truhanes, bebedores, matachines; cargáronse de nuevos procesos, aficionáronse á la vida maleante y se cerraron las puertas á todo porvenir honesto…»
Más tarde comprendes que se te acusa de traición porque has escrito ciertos artículos contra la guerra, aunque con seudónimo; pero han interceptado un artículo tuyo para una publicación francesa, L’Intrasigeant, y durante mucho tiempo se creyó que cometiste la ingenuidad de poner tu nombre. El artículo no se publicó, pero tú, Manolo Ciges, te caíste con todo el equipo, quedaste a merced de una autoridad militar incompetente y corrompida de arriba abajo; ni siquiera te iba a llegar el dinero que te mandaba tu familia, alguien se lo quedaba, aunque en ocasiones llegaba a ti después de pagar nada menos que la mitad como comisión. La espera de la sentencia dura todo el tiempo que dura la prisión. Si los yanquis llegan a tardar más en ganar la guerra a esos dos bandos agotados en aquella tierra calcinada (no solo a uno de ellos, a los dos), Ciges podía haber sufrido por fin la ejecución de la condena. Acaso en el foso de los laureles, el lugar de los fusilamientos por el que el protagonista pasa a poco de arrancar el relato.

Escribe Jesús Arribas: “Se encuentra en Cuba en 1896 y no duda en oponerse a la política terrible de represión del general Weyler, lo que le acarrea una condena de prisión de cuatro años, cuatro meses y un día. De allí sale quebrantado a finales de 1898 como consecuencia de la retirada de España de su antigua colonia, pero moralmente entero, porque una vez en España y solo medio año después ya está publicando en el semanario Vida Nueva el relato estremecedor de su prisión, las veinte entregas de las Impresiones de La Cabaña. Memorias de veintiocho meses” (Jesús Arribas: Manuel Ciges Aparicio. El precio del compromiso. Estudio que obtengo en la Virtual Cervantes, y que proviene del amplio volumen colectivo La República y la cultura. Paz, guerra y exilio, coordinado por Jesús Rodríguez Puértolas, Akal, 2009). De estas entregas surgirá El cautiverio. Jesús Arribas es autor de Ciges Aparicio: La narrativa de testimonio y denuncia (Editorial Novecientos, 1984); libro difícil de encontrar y, de encontrarlo, a un precio respetable.
Los motivos del testimonio de Ciges van mucho más allá de su sufrimiento personal, y ahí surge el periodista que ya había escrito aquellos artículos imprudentes. Y del periodista surge el escritor. Escribe Juan Cantavella en un estudio de 1998: “Pero es que Ciges está condicionado por sus comienzos en la escritura, cuando el llevar sus textos a los periódicos no es simple distracción ni deseos de sobresalir, sino pura necesidad: está viendo injusticias a las que no puede mostrarse indiferente. De ahí se desprende ese tipo de narrativa que practicará siempre, la que Arribas califica de «testimonio y denuncia». Quizás tenía el convencimiento de que la prensa era la única aliada que podía encontrar, a pesar de todos sus pecados, corrupciones, banalidades y encubrimientos, como bien pone de manifiesto en El libro de la decadencia. Del periódico y la política.” (Juan Cantavella: Ciges Aparicio: El periodista que empezó (mal) como militar y acabó (peor) como político; en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, nº 4. UCM, 1998.
La reconcentración
La referencia a uno de los procedimientos bélicos más crueles, el de la reconcentración de campesinos para evitar que apoyen a los rebeldes, es breve pero contundente. La reconcentración del gobernador, general Weyler, que no inventó Weyler pero que él aplicó de manera especialmente severa y desastrosa para la población, es objeto de otras obras de Ciges, pero aquí aparece ya ese campesino o esa guajira que se muere de hambre junto con su prole (hay fotografías de víctimas de aquella campaña, y parecen fotos de Auschwitz: están en la red).

Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. La Habana.
Permítanme unos fragmentos no contiguos:
«Fue en Mariel donde visité la mansión de los reconcentrados […] Allí dentro, en aquel ambiente letal, vi revuelto montón de harapos y descarnados huesos […] Vecinos de la eternidad, todos esperaban confiados en la muerte que les haría leve tan inacabable suplicio. Allí no había medicinas, pan, ni higiene. […] ¡Todos estaban condenados a perecer en breve plazo, segadas sus existencias por la fiebre amarilla! […] La hija de la moribunda se acercó penosamente a la puerta, y tras larga dubitación me pidió algunas monedas para comer. Ella me ofrecía un amor imposible de aceptar. Luego supe que la concupiscencia soldadesca iba frecuentemente a profanar aquella carne que trascendía a sepulcro.»
¿Anticipo del tremendismo? No sé, ¿de veras cree alguien que alguno de los autores tremendistas vivió algo semejante a lo que vivió Ciges? Quien lo vivió en la guerra no llegó a contarlo, como bien saben. Y, desde luego, Ciges no se regodea en la descripción del deforme o el miserable. No hay frialdad en lo que evoca Ciges, ni mucho menos, pero se aparta del pathos en la medida de lo posible. Ya es bastante con lo que cuenta. No llora Ciges, como lloraban algunos tremendistas. No se complace Ciges en la miseria, como hizo algún autonombrado barojiano. Después de todo, Baroja no conocía de veras lo que describió en La lucha por la vida. Ciges sí conoció lo que narró más tarde.
Dejo para el final una pequeña excursión por la interesantísima pesquisa de Sylvia Truxa [7], que demuestra que el escrito para L’Intransigeant de Ciges iba con seudónimo, estaba en forma de carta (y así se consideró, y acaso por eso no lo fusilaron de inmediato tras un posible juicio sumarísimo; o sin ese procedimiento) y la interceptaron porque su contacto (Juan Vives, que en realidad debía de llamarse Mario Vittorio Divizzia y era italiano), estaba muy vigilado por aquellos días de finales de 1896 en Cuba. Lo detuvieron en Camagüey el 31 de diciembre, y de ahí vino todo lo demás. La detection de Sylvia Truxa es apasionante, y pone en duda algunas de las certidumbres que se tienen sobre la prisión de Ciges. Ahora bien, la prisión fue real, y duró toda la condena, incluidos los meses en Barcelona después de la repatriación. Una condena que probablemente no iba a aparejar la pena de muerte, pero Ciges se pasó dos años largos esperando, precisamente, que lo fusilaran.

«El incipiente novelista –escribe Truxa– es así paradigma de aquellos españoles encarcelados por reales o supuestos vínculos con los independentistas, cuyo indulto tardó mucho más que el de los mismos cubanos.
«Como se ve fácilmente, el indulto tenía poco efecto práctico: entre Cuba y Barcelona, Ciges pasó en la cárcel la totalidad de los veintiocho meses a los cuales había sido condenado con motivo de aquella infeliz crónica que aquí se publica por primera vez.»
El estudio de Sylvia Truxa incluye, en efecto, la carta (que habría de convertirse en artículo si llegaba a su destino; no llegó, ya lo sabemos), que ha sido un misterio durante décadas, o simplemente se dio por perdida.
Para concluir
Había una insistencia obsesiva en los males de España en aquella generación, aunque los males de España no son los mismos en Galdós que en algunos de “los Cinco”. De aquellos tiempos vinieron aquellas preguntas, angustiosas e inútiles cuando no anhelantes de engaño, sobre el ser de España, qué es España[8], hasta llegar al final del franquismo con A qué llamamos España, libro en que Laín se travestía en su tapujo final. Incluso llegamos a que la historia de España “siempre termina mal”; se ve, Jaime Gil, que no se fijó usted, qué sé yo, en la historia de Polonia. ¿Y qué me dice de la historia de Rusia? Baste la de Europa hasta determinado momento, y quién sabe en el porvenir.
Bueno, basta, creo que en el 98 se crearon con más histrionismo y autocompasión que lucidez las leyendas sobre el ser de España y todas esas monsergas. Ay, don Marcelino Menéndez, le rezaré por el alma, si no la canta usted, quién iba a cantar a la madre patria; cuánta sabiduría la suya, y mire en qué queda, en lo que usted mismo sembró. No le pregunto sobre lo que se hizo de sus despojos, que sufrieron una suerte semejante a la padecida por los de Maeztu, si bien éste tiene menos obra y es más “consultable”. ¿Qué diría usted, don Marcelino (que, creo recordar, Aranguren consideraba que era ya viejo cuando era joven), de Manuel Ciges Aparicio? Un heterodoxo, uno de los muchos, y su libro sugiere tal vez que en España solo hubo heterodoxos. Y en cuanto a Ciges, habría que añadir, o al menos yo lo haría: un ortopráxico. Caro lo pagó, hay que insistir en ello. Da fe la ironía trágica de que se ha tratado en este escrito.
NOTAS
[1] Se sabe que Baroja no estaba de acuerdo con que hubiera una Generación del 98, y es muy conocida su afirmación de 1914: «Yo siempre he afirmado que no creía que existiera una generación del 98. El invento fue de Azorín y, aunque no me parece de mucha exactitud, no cabe duda que tuvo gran éxito.»
[2] Lo mismo cabe decir que de la generación paralela de compositores, la de Julián Bautista, Rodolfo y Ernesto Halffter, Adolfo Salazar, Gustavo Pittaluga, incluso Federico Mompou y Roberto Gerhard, y otros, desde luego, como el malogrado Antonio José, al que me refiero en nota más abajo; lamentemos la limitación, pero podemos sugerir un folleto de la Fundación Juan March (¿ironías de la historia?) a propósito de unos conciertos en 1983: basta teclear “Ciclo música española de la generación de la República”. También el Ministerio de Cultura publicó un hermoso catálogo, hoy imposible de hallar, fruto de una exposición, pero en aquellos primeros años socialistas no se atrevieron a proclamar lo de Generación de la República; después, ya fue tarde. El responsable de ambas publicaciones, el musicólogo Emilio Casares, no tiene culpa de los títulos, como evidencia el uno frente al otro.
[3] En el asesinato de maestros y de gentes de las letras y del arte, acaso para que no quedaran más poetas que los Pemanes y gente así, destaca el de un joven compositor burgalés, hoy casi olvidado, Antonio José Martínez Martínez Palacios, tan doblemente enterrado como Ciges. Ver breve nota en la página de la Scherzo, revista de música: https://scherzo.es/se-proyecta-en-el-festival-de-santander-el-documental-pavana-triste-sobre-el-compositor-antonio-jose/
[4] Carlos Blanco Aguinaga causó un buen revuelo en 1970 con su libro Juventud del 98 (Siglo XXI, entonces). No eran apolíticos estos chicos, ni mucho menos. Tampoco eran de derechas, tampoco escapistas. Azorín cambiaría pronto, de la mano de Antonio Maura y dentro del partido conservador. Maeztu caminaría hacia la extrema derecha; no fue él quien inventó el concepto de Hispanidad (Unamuno llegó antes, si no me equivoco, y con los Austrias tenía otro sentido), pero sí el que más contribuyó a que este concepto que puede parecer inclusivo fuera realmente excluyente; como han conseguido y siguen consiguiendo que suceda con la propia bandera nacional, como excluyentes son las banderas de las metrópolis liliputienses de la península.
[5] No es exactamente esa la queja de Ciges, pero se emparenta con el tópico, con la incomprensión de los señoritos, por mucho que Ciges fuera todo lo contrario. Citemos a Ciges: “Y mientras que en la capital de Cuba se lloraba a los muertos, en la capital de España se aplaudía a un torero…” ¿Quién lo aplaudía, don Manuel? Y, en cualquier caso, ¿no fue un alivio para la nación desprenderse de unas colonias que no podía mantener? Lástima que se insistiera con Marruecos: la Semana trágica tiene lugar diez años después del Tratado de París. Y ahí es donde cobra mayor sentido esa nota. Usted se refiere a los muertos, los otros se refieren al imperio perdido, la perla del Caribe que nos han arrebatado, ay patria mía. En la carrera imperialista europea, España, zaguera, trata de hacerse con un trocito mayor de su Marruecos, y los españolitos no están por la labor. Y que conste, además, que las clases trabajadoras no se podían permitir el lujo de acudir a menudo a los toros; y muchos, nunca. La Semana trágica fue un eslabón más en la convicción de los militares españoles de que sus compatriotas no agradecían su sacrificio, no lo comprendían e incluso lo condenaban. Un paso más, en 1909, hacia el cada vez más cercano 1936.
[6] Recuerdo una breve biografía de Benavente que leí de chico. Creo que el autor era Ángel Zúñiga, y de ser así es posible que se tratara de una refundición de una obra suya anterior; en aquel librito de la Biblioteca Pulga se encomiaba a Benavente, y se le oponía para enaltecerlo al bueno de Carlos Arniches, por varias razones que tienen que ver con el señorío de uno y lo populachero del otro. Como razón final, no recuerdo si suprema, se comparaba el sentimiento de los personajes de Benavente y el de los de Arniches ante el Desastre; claro está, los personajes de Arniches no estaban a la altura. Es evidente, y con la lejanía más: el lamento por el Desastre es un lamento de clase, la clase cuyos hijos no solían ir a la guerra como tropa -aunque algunos fueron- porque la familia tenía dos mil pesetas para librarles del servicio en Ultramar (redención en metálico, se llamaba, y eso lo dice todo). Ver el libro de Núria Sales Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos, Ariel, cuya cuarta parte se refiere a este fenómeno durante el siglo XIX, con culminación en el Desastre y cierre en la supresión de este tipo de redención, ya entrado el siglo. Pero esa supresión se hizo no sin trampa, desde luego.
[7] En el laberinto carcelario de Ciges Aparicio. Anales de Literatura Española, 1987.
[8] También son ciertas otras influencias. Schopenhauer y Nietzsche causaron estragos, no siempre para mal, en ese grupo generacional, tal vez de manera especial en Baroja, aparte de Unamuno, el único dedicado a la Universidad. Y, claro está, había mucha regeneración y mucha denuncia del caciquismo; mucho Costa, cuya Oligarquía y caciquismo es de 1901, pero cuyas denuncias (con el anhelo, ay, de un cirujano de hierro) son de la década anterior. Costa, Mallada, Giner de los Ríos y Macías Picavea son bastante mayores que los escritores del grupo 98. Como Eduardo López Bago, que no solo escribió novelas sobre taras sexuales y hereditarias, a la manera de Zola, sino también una novela con escenario en la Cuba de fin de siglo, El separatist; iba a ser una trilogía, o más tal vez, pero ya no hubo nuevas entregas, y ésta le costó una de esas causas por traición, parecida a la de Ciges. En ese grupo de edad estaba Galdós.
EL AUTOR

SANTIAGO MARTIN BERMÚDEZ. Madrid, 1947. Dramaturgo, narrador, ensayista musical, de ópera y temas literarios. Premio Nacional de literatura dramática en 2006. Es presidente de Scherzo, revista de música y ópera, en la que escribe desde su fundación en 1985. Programas de música y ópera en Radio Clásica, de RNE. Conferencias sobre ópera. Otros premios: Lope de Vega, Unesco-Madrid, Enrique Llovet, El espectáculo teatral y algunos más, todos de teatro. Varios libros de narrativa y piezas teatrales. Autor de El siglo de Jenůfa, sobre ópera de la primera mitad del siglo XX; y de una amplia monografía sobre Stravinski.



