En El Kremlin de azúcar (Acantilado), Vladímir Sorokin retoma la intuición orwelliana: los «proles» no se rebelan porque la verdadera amenaza sea el poder, sino la pasividad colectiva. El autor denuncia un pueblo anestesiado por distintas dulzuras simbólicas, la propaganda y un lenguaje oficial que perpetúan la obediencia frente a los abusos de poder que padece históricamente Rusia.
© VICENTE MANJÓN GUINEA
Hay en la literatura rusa unos ejes temáticos ineludibles. Son como caracterizaciones perpetuas en la escritura de un país. Tatuajes que llevan en su historia literaria y que se perciben nada más empezar a leer como pueden ser los estilemas que caracterizan a cualquier escritor del mundo.
Tanto es así que ningún escritor ruso puede desligarse de esa moral cristiana de la iglesia ortodoxa, del temor divino y la vigilancia espiritual que merodea al hombre pequeño temeroso siempre de Dios. Un omnipresente telón que, tras descorrerse deja ver la descarnada realidad de una lucha perdida: la de la opresión del poderoso frente al débil. En momento pasado, los zares y la nobleza; o en un momento no tan lejano el poder totalitario del comunismo, del estalinismo con toda su crudeza. De una manera o de otra, campesino o proletario, el hombre humilde y pobre es siempre oprimido, sometido a un poder férreo y brutal hasta el punto de la persecución y la tortura.
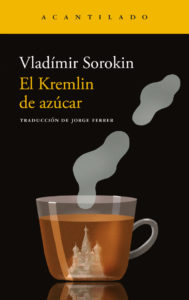
Edita Acantilado
Y en mitad de todo este panorama sombrío, la única vía de escape es el alcohol. El vodka como un refugio que permite ahogar las penas de la miseria social y de la injusticia a la que están condenados, de por vida, aquellos que no forman parte del estrato social elegido para gobernar. Es el vodka el pequeño elixir que ayuda a seguir sobreviviendo y a convertir la existencia en algo grotesco, un pequeño endulzamiento corrosivo e irónico que nos permite mirar desde otra perspectiva la amargura de un sistema feudal instaurado desde el principio de la humanidad. Sí, un sistema feudal con distintos ropajes y sofisticado maquillaje según se avance en el perfeccionamiento de la manipulación de las mentes y del lenguaje. De eso que, en su gran obra, 1984, George Orwell dio en llamar «neolengua».
En esta ocasión, el escritor ruso nacido (1955) en el denominado, de forma no oficial, Podmoskovie, también conocido como óblast de Moscú, nos ofrece un conjunto de cuentos agrupados bajo el título El Kremlin de azúcar. Quince capítulos ubicados en una Rusia distópica del año 2028. Una Rusia que de ninguna manera se libra de todos y cada uno de esos tatuajes instilados en la piel de la literatura heredera de Dostoievski, de Tolstói, de Aleksandr Pushkin o de Gógol. El libro de Vladímir Sorokin vuelve a ser un retrato del alma rusa donde brilla la brutalidad del poder absolutista, la humillación del débil, la opresiva vigilancia del Gran Hermano, la manipulación del pasado y del presente para crear un falso futuro, el control de los cuerpos y de las mentes por los guardianes y ejecutores del régimen. No hay vía de escape, o quizá sí, como lo hubo siempre gracias al vodka, solo que en esta ocasión se le añade la réplica en azúcar del Kremlin. Una golosina ofertada por el poder medievalizado de la futura Rusia cuya intención es blanquear y endulzar una realidad de miseria y sometimiento.
Sorokin nos habla de un universo distópico donde una Rusia futura situada en el año 2028 es dirigida por un zar y una élite política y ejecutora llamada opríchniki. Un cosmos futurista que hace recordar al poder instaurado por Iván el Terrible tanto como al aplastante control totalitario soviético de Stalin.
La gran habilidad en la escritura de Sorokin es que no se deja atrapar por la sombra fría y tenebrosa de la maquinaria opresiva del poder. Gracias a la sátira nos lleva hacia lo grotesco. Hacia una escritura que no teme adentrarse en lo escatológico ni en lo absurdo como cuando en el capítulo que lleva el título de El rancho, Sorokin realiza una asombrosa y sorprendente desmitificación de los líderes políticos. De las lecturas idolatradas de Lenin y de Marx mientras, por necesidad de salud, uno de los protagonistas se realiza un masaje en la próstata. «Me pasaba el día leyendo a Lenin y a Marx, para el ingreso en el partido», dirá.

Sorokin, en una imagen de 2015
Justo antes de que el autor nos relate cómo, mientras leía a tan iluminados personajes, el protagonista del capítulo se mete el dedo en el culo. Una, dos y tres veces. Hasta que descubre que es más fácil hacerlo con margarina y con el mango romo de un martillo, lo cual le facilita poder utilizar las dos manos para la sapiente lectura de los libros. Así siente una enorme felicidad con el martillo metido en el culo y en el reproductor de música sonando, a todo volumen, la canción Felicità de Toto Cutugno. Justo en el momento antes de que, por sorpresa, entren a la habitación su tía y el jefe del partido. «Y allí estaban plantados los dos —dirá Sorokin—, vestidos de calle, mirándome con los ojos como platos. Y yo de pie, con un martillo clavado en el culo escuchando Felicità y mirándolos».
La parodia, el absurdo, lo escatológicamente grotesco es lo que le sirve a Sorokin para fracturar una iconografía de castigo y de terror. Un teatro del mundo ruso configurado por celebraciones patrióticas, de entelados donde se entreteje el sentimiento de culpabilidad ejercido por la Iglesia y la opresión del poder político.
Pero probablemente, a mi modesto parecer, lo más interesante del libro de Sorokin sea haber retomado aquella idea que ya dejó vislumbrar George Orwell en la que decía que los «proles», esa especie de súbditos humillados y despreciados en su novela 1984, jamás se levantarán contra el poder establecido. Es la misma idea que expone Vladímir Sorokin en su novela. El verdadero problema no es el poder en sí, ni las clases dirigentes y opresoras, el verdadero problema es la pasividad colectiva, el autoengaño social, la incapacidad para querer ver la realidad de miseria a la que el pueblo es sojuzgado. Un Kremlin de azúcar, una golosina, es suficiente para crear una dulzura artificial. La glucosa necesaria para aceptar la obediencia, para dejarnos embaucar con la propaganda, por los eufemismos de un lenguaje oficial, por una deshumanización de personajes sin rostro que asumen las directrices como ovejas o como perros de presa.
Toda la amargura de la corrupción del discurso oficial queda diluida por el endulzamiento de una figura de azúcar, como absurdo símbolo de pureza y felicidad.
El Kremlin de azúcar, Vladímir Sorokin, traducción de Jorge Ferrer, Editorial Acantilado, 2025, 240 páginas, 20 euros.
EL AUTOR

F. VICENTE MANJÓN GUINEA (Madrid, 1968) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Criminología por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Es autor del ensayo literario titulado De la literatura y las pequeñas cosas y del libro de relatos Altas miras. Como novelista, ha publicado Una lluvia fina mentirosa y Con tal de verte reír.
Editor y escritor del blog de artículos Memoria de un náufrago y colaborador en el Diario Siglo XXI.
Es socio de ACE.



