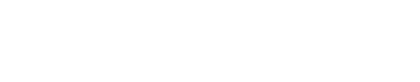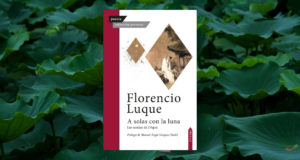José Antonio Santano convierte el olivo en haiku en La luna en el olivar: 205 poemas y 41 dibujos que entrelazan paisaje, memoria, silencio y raíces andaluzas en elegante simbiosis estética.
© ALFONSO BERLANGA
El gran poeta baenense, José Antonio Santano, nos regala —porque es un auténtico regalo— este curioso poemario dedicado al olivo en una no menos curiosa forma estrófica —el haiku— tan alejada, a priori, del contenido que refleja la obra.
Vayamos por partes, se trata de un Cancionero, como el propio autor lo define, compuesto por 205 haikus y 41 dibujos de olivos, que también se deben a la pluma del autor, intercalados cada 5 composiciones hasta crear un corpus estético de suma belleza. Porque si algo claro es este libro es eso, bello, extraordinariamente bello.
Decía al principio de esta reseña que la forma estrófica utilizada está alejada, a priori, del contenido o, cuando menos, puede resultar extraña para retratar al olivo y al olivar. Sin embargo, al igual que sucede con otras formas estróficas, genuinamente hispánicas como la jarchya, el villancico, la cançó o la cantiga, son las más adecuadas para expresar los sentimientos y las sensaciones que le producen al poeta determinados elementos de la realidad o del pensamiento. En este sentido, Santano acierta de lleno y no deja de estar más o menos anclado en su mundo y en su tierra: («Desprende el haiku / el aroma de olivas / recién prensadas»).
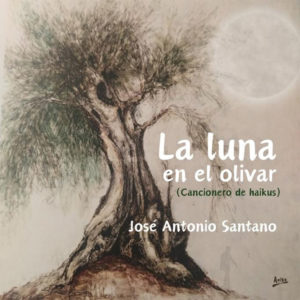
Preciosa edición de Alhulia
Porque en este poemario, en forma de haiku, tenemos la expresión de la sentimentalidad santanina en su más pura esencia. El olivo y su producto son el fruto de su tierra y la imagen de su Arcadia siempre añorada en su poesía («Reino de olivos, /milenaria cultura. /Baena altiva») recreada ahora, a través del olivo, con todos sus componentes estéticos (la Torre del Sol, Torreparedones, el Puente de piedra, el río Guadajoz o la diosa Atenea), pero también Andalucía («Toda la tierra / un gran manto de olivos. / ¡Andalucía!») y están reflejadas todas las provincias con sus peculiaridades y su singularidad en torno al olivo (La Mezquita, la Alhambra, el desierto de Tabernas, el río Tinto o Locubín).
Pero el libro es mucho más que una perfecta simbiosis entre el lugar y el objeto que se refleja, porque lo más importante de la obra es cómo se manifiesta la sentimentalidad del autor en cada haiku en relación con la temática que quiere retratar y aquí la riqueza de la obra es inconmensurable. Así, la vuelta a sus raíces, constante en la obra de Santano («Vuelvo al origen, / donde nace la tierra, / eterno olivo») se manifiesta en multitud de sensaciones que al poeta le sugiere el olivo y el olivar: la libertad, la alegría de la infancia, la soledad de la madurez, el paso del tiempo, la memoria, los sueños o el pensamiento.
Y también el poemario contiene un homenaje a las personas que se quedaron en esos olivares de manera cruel o a los que sufrieron los desastres de una guerra incivil y dramática («Bebe el olivo / sangre de fusilados, / sus pobres almas») y así desfilan, entre otros, Machado («un olivo en Colliure»), Lorca («Víznar, entre verdes olivos») o Miguel Hernández («Miguel, olivo,»), pero también, a manera de homenaje, pintores y amigos enraizados en el olivar como Paco Ariza («son los olivos pincel de Ariza»), Rafael Zabaleta («Aceituneros de Zabaleta»), Inma Morales, Paco López Barrios o Manuel Peñalver («Es el olivo / en Manuel Peñalver / filología») y otros entre los que, afortunadamente, me encuentro.
Pero si hay dos elementos que merecen destacarse de este libro por encima de todos los demás son la riqueza de sensaciones que trasmite Santano sobre el objeto de su producción y la cosmovisión en torno a una constante de su sentimentalidad, el silencio.

Santano, prolífico poeta cordobés
El olivo es aroma («el aroma de olivas»), canción («los cantos de los olivos»), luz («las aceitunas brillan, / luz de alborada»), «púrpura carne», «amargo dulzor», «néctar de dioses», «bálsamo verde» y también «reflejo de soledades», «cálido beso», «sombras de plata», «espejo del firmamento», «sueño de amantes» o «pura ebriedad». Y como colofón, el poeta parece querer condensar en una sola ese cúmulo de sensaciones («Son estos haikus / del olivar imperio, / quietud sonora»).
Y el silencio, ese poderoso y omnipresente silencio de Santano que se manifiesta en su obra en múltiples formas y maneras, no podía estar ausente en un libro tan profundamente sentido como éste, tan minuciosamente trabajado y con unos resultados envidiablemente acertados. Así los olivos se definen como «son de silencios», pero también son el lugar propicio para «la paz y el silencio» y pueden llegar a ser «magia y silencio», pero sobre todo son «milenaria presencia / de tu silencio»; a veces «cantan silencios» y otras hablan «con la voz del silencio» o son, simplemente, en un proceso de identificación extrema «verde silencio» o, en un oxímoron plenamente santanino «luz de silencios».
En contraportada un texto sublime del poeta, musicólogo, traductor y ensayista navarro Ramón Andrés, del que reproducimos unas líneas: «Los haikus de José Antonio Santano deben leerse como una alianza del instante, lenguaje sosegado que une atajos para tejer un camino, siempre de ida. No sólo el bambú y las aves con su vuelo de caligrafía zen caben en un haiku, no sólo los juncos y los cerezos; también le es dado al olivo ser leve y grave a un mismo tiempo, tener su firmeza y su mudanza de estaciones en el azul meridional, es él el que reclama la mirada de un poeta que escribe el sutil himno de las cosas, casi inaudible».
La clave de la obra es cómo se manifiesta la sentimentalidad del autor en cada haiku.
Y, como colofón, también en la contraportada, una imagen de código QR que llevará al lector a un vídeo de presentación en el cual el paisaje del olivar se une al cante de algunos haikus por distintos palos del flamenco.
En suma, un hermoso libro, original en su contenido y en su forma, así como en su edición, esmeradísima, de obligada lectura y que ocupará un lugar especial en la producción de Santano. Dejemos, a manera de colofón, como hace el propio libro en su colofón rememorando a Antonio Machado, a Santano en su Arcadia en comunión sincera con su obra: («Sobre la tierra / de olivares vestida, / sólo el poeta»). Que lo disfruten en toda su extensión y su riqueza, que no es poca.
La luna en el olivar (Cancionero de haikus), José Antonio Santano, ed. Alhulia, 2025, 276 pp, 15 €.
EL AUTOR
 ALFONSO BERLANGA REYES nació en Málaga, pasó su infancia y adolescencia en Aguilar de la Frontera (Córdoba) y, tras muchos años de residir en Madrid, está asentado en Almería, en cuya ciudad comenzó ejerciendo como catedrático de Instituto de Literatura y luego en El Tiemblo (Ávila), Alcalá de Henares (Madrid) y Madrid. Realizó sus estudios universitarios entre Granada y Madrid, en cuya Universidad Complutense se licencia con Premio Extraordinario en Filología Románica. Ha sido Agregado cultural en la Embajada de España en Suiza, Consejero de Educación en la de Portugal y Director general del Gobierno de España. Así mismo, ha desempeñado varios puestos de dirección en el Ministerio de Educación español. Entre sus publicaciones destacan una «Historia de la literatura española a través de los textos»(Ed. Akal) en 4 volúmenes y un estudio crítico sobre «Poesía tradicional. Lírica y Romanero» (Ed. Alce), un análisis sobre “Literatura andaluza. Contribución al estudio de una realidad cultural a través de los siglos” en “Los andaluces” (Ed. Istmo, 1980), obra que, además, coordinó y ha coordinado junto a José Antonio Santano, una “Antología de poesía iberoamericana actual” (Ed. ExLibric, 2018). Ha publicado poemas en diversas Antologías y Revistas (“Ciudad celeste” (antología homenaje a Valente), “Más allá del sur” (poetas desde Almería), “Por ocho centurias” (en conmemoración del VIII centenario de la Universidad de Salamanca), entre otras. Ha publicado los poemarios “Son aymara” (Ed. Alhulia, 2016) dedicado a La Paz, su vida y sus costumbres; “La casa de la Almedina” (Ed. Alhulia, 2017), una recreación estética y sentimental de Almería; “Luz y cal” (Ed. Alhulia, 2019), una reflexión sobre la alegría y el dolor de vivir, y tiene en prensa “Y todo fue mujer”, una visión estética sobre la mujer y su reivindicación.
ALFONSO BERLANGA REYES nació en Málaga, pasó su infancia y adolescencia en Aguilar de la Frontera (Córdoba) y, tras muchos años de residir en Madrid, está asentado en Almería, en cuya ciudad comenzó ejerciendo como catedrático de Instituto de Literatura y luego en El Tiemblo (Ávila), Alcalá de Henares (Madrid) y Madrid. Realizó sus estudios universitarios entre Granada y Madrid, en cuya Universidad Complutense se licencia con Premio Extraordinario en Filología Románica. Ha sido Agregado cultural en la Embajada de España en Suiza, Consejero de Educación en la de Portugal y Director general del Gobierno de España. Así mismo, ha desempeñado varios puestos de dirección en el Ministerio de Educación español. Entre sus publicaciones destacan una «Historia de la literatura española a través de los textos»(Ed. Akal) en 4 volúmenes y un estudio crítico sobre «Poesía tradicional. Lírica y Romanero» (Ed. Alce), un análisis sobre “Literatura andaluza. Contribución al estudio de una realidad cultural a través de los siglos” en “Los andaluces” (Ed. Istmo, 1980), obra que, además, coordinó y ha coordinado junto a José Antonio Santano, una “Antología de poesía iberoamericana actual” (Ed. ExLibric, 2018). Ha publicado poemas en diversas Antologías y Revistas (“Ciudad celeste” (antología homenaje a Valente), “Más allá del sur” (poetas desde Almería), “Por ocho centurias” (en conmemoración del VIII centenario de la Universidad de Salamanca), entre otras. Ha publicado los poemarios “Son aymara” (Ed. Alhulia, 2016) dedicado a La Paz, su vida y sus costumbres; “La casa de la Almedina” (Ed. Alhulia, 2017), una recreación estética y sentimental de Almería; “Luz y cal” (Ed. Alhulia, 2019), una reflexión sobre la alegría y el dolor de vivir, y tiene en prensa “Y todo fue mujer”, una visión estética sobre la mujer y su reivindicación.