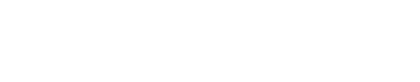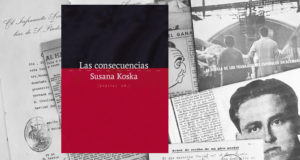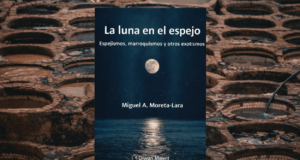El nuevo poemario de Sergio C. Fanjul, El escombro fluorescente, hace crítica urbana a través de una mirada generacional cargada de una refrescante ironía que no le resta profundidad poética.
© MARTÍN RODRÍGUEZ-GAONA
Cabe la posibilidad de que la mayor parte de la poesía española escrita en el cambio de siglo parezca hoy en día conservadora, sea a nivel formal o discursivo. Por consiguiente, el debate poético actual gira en torno al requerimiento de una literariedad adecuada para dirigirse a los lectores, una sin los excesos populistas de la autorrepresentación electrónica pero que tampoco se ampare en las trilladas mitomanías del esencialismo poético o la indeterminación lingüística.
En otros términos, cierta poesía contemporánea de vocación comunicativa asume como reto incluso el entretener inteligentemente sin rechazar la sofisticación, como hicieran lo mejor del cine y la música popular industrializada a lo largo del siglo XX. Aquel sería un objetivo pocas veces alcanzado; propósito explícito, no obstante, en voces tan disímiles como las de Luis Alberto de Cuenca o la de la tempranamente desaparecida rapera Gata Cattana. A estos nombres se viene a agregar con inusitada contundencia Sergio C. Fanjul con El escombro fluorescente.
La rotundidad de Fanjul deriva del vigor y la amplitud del registro que sostiene su proyecto. Versos dúctiles y que se deslizan con solvencia, explorando de forma desprejuiciada estrategias de la crónica urbana, potenciándola a su vez con recursos de la poesía social y de la literatura fantástica. Un eclecticismo que lo sitúa más allá de cualquier realismo convencional, exhibiendo un gran dominio de lenguaje e imaginación.
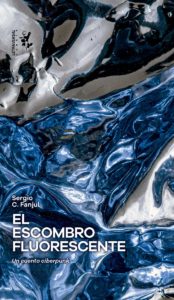
Edita Letraversal
Así, la crónica del Madrid del siglo XXI –que se iniciara quizá secretamente en un recorrido por la línea circular, que se reconoció en el malestar al alcance de todos y que, no obstante, se reinventa día a día desde las afueras– se transforma en El escombro fluorescente en la Ciudad Sitiada («no hay escapatoria, me dijeron los filósofos»). Consecuentemente, a lo largo de casi medio centenar de viñetas verbales o instantáneas, el autor, también conocido como Txe Peligro, edifica una fábula costumbrista, un esperpento ciberpunk en clave irónica que puede mezclar con desparpajo y aptitud advertencias sobre la gentrificación y el transhumanismo.
Los protagonistas principales de esta inusual obra heroicómica serían el Astrónomo y Bronwyn: apelaciones vagamente familiares pero desvirtuadas, pues remiten a una Beatrice pop apocalíptica en modo kitsch, sugiriendo concomitancias explícitas con el célebre ciclo poético de Juan Eduardo Cirlot y con la tradición distópica británica que sustenta una película como Brasil (1985) de Terry Gilliam («High tech, low life. / Todo ha salido regular tirando a mal»). En cualquier caso, se trata de personajes concebidos como apoyo para un discurso que fusiona una mirada crítica exteriorista con las obsesiones del mundo íntimo.
De este modo, uno de los aciertos del proyecto radica en que el Astrónomo se enfrenta a lo analógico y a lo virtual desde un mismo plano, pues la alienación de la urbe no difiere de la alienación del entorno electrónico. A partir de tal convicción, desfilan las problemáticas que van dando identidad a un nuevo ciclo histórico: la omnipresencia de lo corporativo, el ocaso de la clase media, los cambios en las costumbres y las tradiciones derivados de la globalización: «nos apretaron las tuercas del dinero, // porque desaparecieron / los pinchos de tortilla».
Particularmente notable es la agudeza del poeta para describir la fauna urbana, con un oficio derivado de su labor periodística: raudas incursiones en bares, discotecas techno e incluso alusiones al costumbrismo político (como en el comentario a la España cainita). Todo un ambicioso inventario que le permite reconocer esa estratificación social que sustenta la racionalidad instrumental moderna, aceptando su posición personal frente a ella: «Comiendo en la mesa de alguien que se come el mundo». Dicha audaz honestidad lo conduce a la aceptación gradual de sus responsabilidades y de sus limitaciones como un anuncio de su propia mortalidad.
Fuera de tales aparentes conclusiones, el libro se enriquece a cada página, pues la propia autorrepresentación del sujeto lírico es paradójica, llena de matices y dubitaciones. El Astrónomo se retrata como un cronista urbano, pero también como un personaje algo despistado y resueltamente antiheroico (un Astrónomo sin cielo para una Ciudad Sitiada). Poema a poema el tono es empático, estable desde su cercanía, como corresponde a la retórica de una propuesta transmedial (que el autor practica tanto en su autorrepresentación escénica como en el periodismo, sea en la poesía performativa del dúo Los peligro como en la serie de vídeos Estaba yo pensando para El País).
De este modo, el Astrónomo sería, ni más ni menos, ese hombre-masa que arduamente toma conciencia de su condición, que es capaz de observarse objetivamente y diluirse en un nosotros, como en el poema «La humanidad amontonada», en el que, tras asumirse como parte del hacinamiento urbano, se reconoce como un hombre-yermo (improbable bisnieto artúrico-asturiano de T.S. Eliot). La auténtica subjetividad sería posible, entonces, sólo tras la aceptación de la propia fragilidad como individuo.
Sus preocupaciones e historias se corresponden con las de una clase media urbanita.
Aquí surge una crítica explícita a aquella ciudadanía indiferente y cómplice, alienada por el consumismo. Una condena a quienes, tan testaruda como egoístamente, se eximen de toda responsabilidad en una debacle de la que se creen a salvo (y que ahora son expulsados del Edén de la modernidad que representan las metrópolis). Este clima de urgencia y confrontación es descrito por el poeta a la manera de una alucinación bélica («el motor gutural de los Junkers alemanes / quebrando el cielo»), en pasajes bastante terroríficos pues aquellas descripciones paulatinamente dejan de parecer una exageración.
Como se aprecia, El escombro fluorescente propone una escritura con múltiples planos y que se potencia con cada relectura, consolidando así un imaginario sincrético, realista y fantástico, cuya finalidad primordial sería explorar la vida cotidiana, denunciando el vacío de las grandes urbes. Una poesía que, coincidiendo con la plena asimilación de su autor a los rituales de la edad adulta, compone un recuento de expectativas –frustradas en su mayoría– que tiene necesariamente mucho de retrato o crónica generacional, como se revela en el poema «Seguimos teniendo ganas de desfasar»:
[…]
Vivió muchos años en otro país,
y ese país eran los bares.
Los zetas nos echan mal de ojo
y anochece al ritmo lejano de las bombas.
Esta virtuosa y sutil amalgama es posible solo porque Fanjul concibe la poesía como una experiencia totalizante, lo que en su escritura se plasma gracias a una adecuada elección de tono y diseño. Pese al planteamiento dramático, el lenguaje de El escombro fluorescente es consistentemente más lírico que narrativo, sesgo que le permite asumir el reto de nombrar, como parte de un todo, la cotidianidad más prosaica a la par de lo invisible y lo efímero. En consecuencia, los poemas recurren a un estilo coloquial con ligeros toques humorísticos, incluso surrealistas.
Tal sería el fundamento tras la ductilidad de su verso libre, el cual se despliega potenciado por la disposición gráfica y el simultaneísmo (en la tradición que va de Mallarmé al projective verse estadounidense). En esta misma línea, a nivel de léxico, el poeta explora la dimensión simbólica del entorno electrónico (con menciones a Google Earth o LinkedIn) y transforma al espacio público en parte de su universo personal (como en el caso de los desahucios o el Carrefour de Lavapiés). Dicho grado de complejidad y sofisticación hace que su propuesta, sin dejar de ser amable y comunicacional, esté lejos de cualquier exceso sentimental o populista.

Fanjul publicó en 2024 su particular experiencia de la paternidad en ‘El padre del fuego’ (Aguilar). Foto: archivo del autor
En efecto, el poeta tras El escombro fluorescente no falla en la elección ni en el desarrollo de sus temas, pues su enfoque nunca es previsible. Propone así, sagazmente, una alternativa a lo alternativo, reconociendo la añoranza de ciertos valores tradicionales propios de un tiempo de certezas (nostalgia por lo que denomina «Campos Semánticos»), como en caso del amor de pareja, la familia o incluso Dios (lo que no debe confundirse con un guiño al conservadurismo). Lo suyo estaría más cerca de una reivindicación irónica a la par que ingenua, quizá incluso kitsch, pero siempre emotiva y sincera.
En ese contexto, la mutación pop de Bronwyn supone la esperanza de cierta redención («Generas tanto bienestar que resultas contrarrevolucionaria […] deberías ser consejera delegada del IBEX 35»), aceptándola como su guía para escapar de la Ciudad Sitiada. Esta aparición le permite decirlo todo sobre una realidad que se ha desdibujado hasta transformarse en una habitación de las maravillas o gabinete de curiosidades.
Otro de los méritos de Fanjul estaría en que la complejidad de su puesta en escena le permite dar voz a nuevas experiencias de ciudadanía, complementando las que ya surgieran en el nuevo siglo con los feminismos y las minorías. En otros términos, el establecer un registro decididamente político le permite ser, en cierto sentido, más transversal: sus preocupaciones e historias se corresponden con las de una clase media urbanita (que algunos podrían denominar como aspiracional, hípster o cultureta, pero que complementa demográficamente a lo neorrural como tendencia).
La rotundidad de Fanjul deriva del vigor y la amplitud del registro de su proyecto.
Como es evidente, una propuesta del calibre de El escombro fluorescente bebe de distintas fuentes, en un eclecticismo que el poeta inicia desde la niñez con su formación materna en la danza clásica o en los estudios universitarios como científico. Consecuentemente, desde los agradecimientos del libro, Fanjul da cuenta del diálogo con sus contemporáneos, lo que también sugiere una clara vocación de proyecto compartido y comunidad. No obstante, en cuanto a lo estilístico, creemos decisiva la influencia del poeta estadounidense Frank O’Hara.
Pero no el citado superficialmente en una serie como Mad men o imitado desde el ahora simpático cliché de la Escuela de Nueva York, sino uno que sintetiza las potentes intuiciones de John Keats y Theodor Adorno. Nos referimos a la capacidad y a la dialéctica negativas que permiten mantener las precisas dosis de incertidumbre y sensualidad que consiguen que un discurso sea irreductible a cualquier simplificación o instrumentalización.
Con El escombro fluorescente, Sergio C. Fanjul plasma, con efectividad y belleza, una subjetividad poética plenamente contemporánea, la misma que le permite dirigirse a una comunidad de lectores culta y comprometida, consciente de su momento histórico. Una poesía ciertamente importante, pues se resiste tanto a la estandarización como a la alienación de toda experiencia: instrumentalizaciones perniciosas, sin importar que sean de naturaleza política, virtual, verbal o emotiva.
El escombro fluorescente, Sergio C. Fanjul, Letraversal, 2025, 108 páginas, 13,90 €.
Foto de portada: Sergio Ruiz
EL AUTOR

MARTÍN RODRÍGUEZ- GAONA (Lima, 1969) ha publicado los libros de poesía Efectos personales (Ediciones de Los Lunes, 1993), Pista de baile (El Santo Oficio, 1997), Parque infantil (Pre-Textos, 2005) y Codex de los poderes y los encantos (Olifante, 2011) y Madrid, línea circular (La Oficina de Arte y Ediciones, 2013 / Premio de poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad), y el ensayo Mejorando lo presente. Poesía española última: posmodernidad, humanismo y redes (Caballo de Troya, 2010). Ha sido becario de creación de la Residencia de Estudiantes de 1999 a 2001, y desempeñó el cargo de coordinador del área literaria de esta institución hasta 2005. También ha obtenido la beca internacional de poesía Antonio Machado de Soria en 2010. Su obra como traductor de poesía norteamericana incluye versiones como Pirografía: Poemas 1957-1985 (Visor, 2003), una selección de los primeros diez libros de John Ashbery, La sabiduría de las brujas de John Giorno (DVD, 2008), Lorcation de Brian Dedora (Visor, 2015) y A la manera de Lorca y otros poemas de Jack Spicer (Salto de Página, 2018). Como editor ha publicado libros para el Fondo de cultura Económica de México y la Residencia de Estudiantes de Madrid. Con su último libro, La lira de las masas, obtuvo el Premio Málaga de Ensayo 2019. Su último libro de poemas publicado: Motivos fuera del tiempo: las ruinas (Pre-Textos, 2020). Con el ensayo Contra los Influencers: la ciudad letrada ante la corporativización ecnológica de la literatura ha ganado el premio Celia Amorós de Ensayo 2022.
.