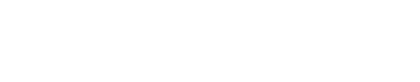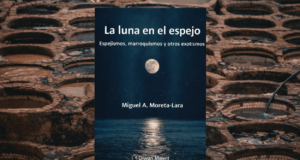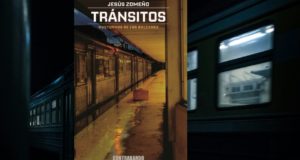En Arquitectura del sueño, Javier Mateo Hidalgo (Madrid, 1988) explora lo onírico, la introspección y la identidad a través de poesía simbólica y barroca.
© JESÚS CÁRDENAS
Es sabido que los lugares construidos constituyen un cimiento donde convergen las imágenes subconscientes. Los espacios interiores alientan, así, la introspección. Pensando en construcciones oníricas, surgen las de Gaudí o Escher. Y Los sueños de Quevedo, aunque el poeta barroco erigía sobre la fantasía un pedestal crítico hacia la realidad. Más cercanos en el tiempo y al libro en cuestión, se encuentran Cartografía del sueño de Elizabeth Bishop o Las voces del sueño de Borges, explorando interiores en busca de respuestas a la identidad del sujeto.
Tras El mar vertical, Ataraxia o La imagen sonora, Javier Mateo Hidalgo nos sitúa en Arquitectura del sueño entre dos ejes, como la tensión disyuntiva cernudiana: lo vivido y lo imaginario. Así lo expresa otro autor en la «Nota preliminar»: «Suponer si ese edificio representa la vida y personalidad del poeta». En un párrafo posterior, lúcidamente señala: «Tal vez la construcción de ese templo, simbólico, sea semejante a la edificación de los sueños, laberíntica. El narrador sería habitante o víctima de ambas construcciones, que tienden a encerrarlo». La alusión a Borges es intencionada, pues es fuente del poeta, junto al cine y otros referentes.

Edita Huerga y Fierro
Arquitectura del sueño se edifica en once tramos, conteniendo poemas cohesionados sin título. Se aprecia la versatilidad de Mateo Hidalgo en textos extensos o breves, dominando el metro corto. Emplea formas tradicionales, como el soneto, y japonesas. El poeta ha afirmado que «La poesía es el medio más libre para expresarse». El título es preciso, suscitando variadas interpretaciones.
Se ocultan guiños textuales. En el primer poema, Mateo Hidalgo escribe: «Te conviertes en protagonista, sin quererlo, / de un espectáculo de luces y sombras. / […] Es mejor aliarse con el cine, / pues tiene la llave hermana del sueño / y, de soñar, es preferible despierto». Versos con ecos barrocos, quizá un Calderón del siglo XXI.
El influjo barroco se manifiesta en los tópicos «Tempus fugit» o «Dies Irae», donde el sujeto critica: «Dantesco espectáculo que evitan / los que, al entrar / en el recinto sagrado, / olvidan la luz del mundo, sumiéndose / en la misteriosa y divina oscuridad». Se relaciona con la fragilidad humana. En otro poema: «Ahora, a golpe de azada, / asomaba la verdad de la vida, / surgiendo de la sepultura». Muestra la incertidumbre en el soneto a Félix Maraña, revelando el «Carpe Diem».
La historia se revela en la arquitectura. Desde la fachada hasta el interior, todo remite a las moradas interiores. Desde el correlato objetivo o el perspectivismo, se leen estos versos: «Caminando pedí espacio / para mirar / lo que habían desenterrado. / Todos eran yo, yo era todos, / aspectos de una misma soledad». Las obras son espejos.
Los poemas construyen una «historia» con inicios cuidados y finales suaves, como si el poeta aguardara la respuesta del lector, o recordara el epigrama clásico: «Mira hacia dentro: / ese es tu mundo, / aprende a aceptarlo».
«Refrectorio», tramo central, expresa gratitud a la amistad, compañía, afecto y aprendizaje. Lo compartido es atemporal: «Llegó la hora de conversar con los hermanos, / siempre están, esperan el reencuentro / como si nunca los hubiese abandonado». Se establece la analogía entre «las telas de Zurbarán» y «los apóstoles de Leonardo». La lejanía se supera por el «flujo de conciencia».
Desde la fachada hasta el interior, todo remite a las moradas interiores.
La recreación del lenguaje, cercano al barroquismo, se muestra comprensible. El enriquecimiento lingüístico es objetivo perseguido por Mateo Hidalgo. El ritmo, en imparisílabo blanco, vibra desde el exterior al interior. Como muestra, las japonerías sobre doce días, empleando la técnica del impresionismo pictórico. En «Día 4»: «En color rojo / escribiste mi nombre. / madera de ola / son estos kanjis. // Pétalos rosas / de la precoz sakura, / viento cálido / de la mañana». Concluye Arquitectura del sueño, ofreciéndonos la idea de lejanía del propio interior, aunque podría interpretarse de ruinas: «El mundo es una fiesta / ya la catedral no se divisa. / Sólo es un punto en el campo, / recuerdo de un pasado / cada vez más difuso».
Por último, detenga su mirada atenta el lector un instante en el dibujo de la cubierta perteneciente a Eugenio Rivera, metáfora acertada de la complejidad intrínseca humana, que simboliza en esencia el poemario de Mateo Hidalgo.
Arquitectura del sueño, Javier Martín Hidalgo, Huerga y Fierro editores, 2025, 112 pp.
EL AUTOR
 JESÚS CÁRDENAS (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1973) es profesor de Lengua Castellana y Literatura. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla.
JESÚS CÁRDENAS (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1973) es profesor de Lengua Castellana y Literatura. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla.
Como investigador literario, ha escrito ensayos y dado conferencias sobre Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, García Lorca, Pier Paolo Pasolini… Como crítico literario colabora con reseñas en diferentes revistas literarias.
Hasta la actualidad es autor de los libros de poemas: La luz de entre los cipreses (Sevilla, 2012), Mudanzas de lo azul (Madrid, 2013), Después de la música (Madrid, 2014), Sucesión de lunas (Sevilla, 2015), Los refugios que olvidamos (Sevilla, 2016), Raíz olvido, en colaboración con Jorge Mejías (Sevilla, 2017), Los falsos días (Granada, 2019) y Desvestir el cuerpo (Madrid, 2023). Es socio de ACE.