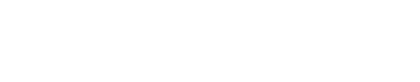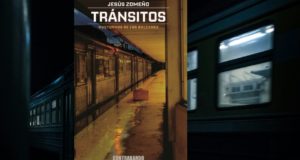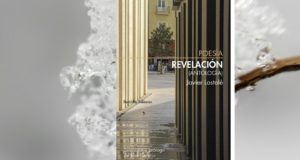Veníamos de la noche de Ernesto Pérez Zúñiga explora el amor y la muerte en Roma, en una novela con muchas capas que explora la conciencia y su misterioso influjo en la vida cotidiana. Una obra mayor de un escritor cada vez más sólido.
© JUAN MARQUÉS
El hecho de que «Roma» sea un palíndromo de «amor» es algo que ha sido abusivamente aprovechado por la literatura hispánica, en general para ofrecer narraciones sobre-azucaradas que, eso sí, han tenido por lo menos la virtud de ir creando entre todas una atmósfera propicia, algo así como una alfombra simbólica sobre la que ir colocando otras cosas de diferentes tonos y de muy diversas calidades (si las ciudades pudiesen hablar, París, Lisboa o Roma, entre muchas otras, nos echarían a los de la literatura unas broncas fenomenales).
Y si algo sabe hacer Ernesto Pérez Zúñiga (Madrid, 1971), tanto en sus novelas como en sus poemas, es crear climas, levantar escenarios, dibujar mapas y espacios donde colocar a personajes estimulantes con la encomienda de enfrentarse a sus destinos, que, en el caso de la recién publicada Veníamos de la noche, son bastante complejos. Se habla, de hecho, de ello, del fatum, y la muerte es algo que se diría que va por delante, anunciada desde el principio y protagonista de buena parte de las reflexiones, sobre todo en la primera parte.
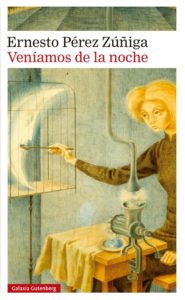
Edita Galaxia Gutenberg
Amor, muerte… Sólo nos faltaba ya el arte, y resulta que la novela, explicada de forma muy sucinta, trata sobre la estancia en Roma de Lucía, una pintora española que ya no es joven, pero que, liberada por fin de un matrimonio poco jubiloso con Sebastián Osuna, un reputadísimo y adinerado científico, se ha decidido por fin a alejarse de su exmarido y de sus hijos para pedir la beca de la Academia de España en Roma con la obsesión de lograr pintar el cielo de la Ciudad Eterna.
Pero allí, en una de sus primeras noches italianas, conoce en una trattoria a un señor solitario (quiero decir viudo), observador (quiero decir un poco vigilante) y muy amable y educado (quiero decir un pelín relamido) que anda por todos lados leyendo la Divina Comedia, tomando vasos de vino y aclimatándose interiormente para lo que le espera, dictaminado por una enfermedad.
La complicidad de ambos les lleva pronto a leer y a pasear juntos, a visitar el parque de Bomarzo, a conversar infatigablemente y, de repente, a esconderse o cuidarse de presencias que claramente quieren dañarles y que les amenazan de formas sutiles.
Todo esto lo va contando Gustavo, que no sólo es el director de la Academia sino el poderoso narrador de esta novela: él lleva el timón, y dado que, siempre según él, Lucía llega a sospechar de que el propio Gustavo, tal vez enamoriscado de ella o simplemente por perversiones suyas innatas o por ganas de enredar…, puede estar detrás de esos acosos que sufren (y que en algún momento se convierten en agresiones consumadas), los lectores no podemos hacer otra cosa que desconfiar también, pero ya no sólo de sus actos dentro de la trama, sino de sus palabras al recrearla y trasladárnosla, lo cual hace todo bastante más ambiguo, poliédrico e inestable.
No en vano, noventa años atrás el director de la Academia no fue otro que don Ramón María del Valle-Inclán (autor al que, por cierto, ha dedicado Pérez Zúñiga su tesis doctoral, y de quien anda escribiendo un ensayo, aparte de una edición crítica para Cátedra de La lámpara maravillosa), y su presencia tácita pero constante (en forma de estatua) está muy atenta a todo lo que ocurre, lo cual no convierte el texto en esperpento, pero le da un color y una gracia (no en el sentido del humor, que aquí casi no hay, sino de la magia) muy reconocibles.
También se cuentan ciertos chismes de su biografía, y el hecho de que le pidiese a Azaña el puesto para huir de las consecuencias de su divorcio en España (y de la consiguiente ruina económica) da alguna pista sobre la propia peripecia de Lucía, del mismo modo que los tercetos de la Commedia que se van citando revelan el decorado de referencias y significados que hay al fondo.
Dado que, por último, bajo el argumento subyace desde el principio un fraude farmacéutico que va recordándose e importando, creo que Veníamos de la noche, un poco quizá desde su título, no es una novela sobre la muerte, ni sobre el amor epilogal, sino sobre la conciencia. En ella, Ernesto Pérez Zúñiga ha echado, como suele decirse, el resto, y, más hábil que nunca como narrador, ha creado un complicado juego de intereses, arrepentimientos, ilusiones, codicias y obsesiones que a su vez, trascendiendo el argumento, tiene implicaciones vitales que se materializan en el texto a través de conversaciones encendidas, alusiones literarias o musicales y meditaciones con el corazón desnudo, a la intemperie de todo.
Y no sólo vigila Valle-Inclán, sino que Dante lo tutela todo: «Cuando estés ante el porte luminoso / de aquella cuyos ojos lo ven todo, / conocerás el curso de tu vida…».
Venimos de la noche, Ernesto Pérez Zúñiga, Galaxia Gutenberg, enero de 2025, 384 pp.
EL AUTOR

JUAN MARQUÉS (Zaragoza, 1980) es doctor en Literatura Española por la Universidad de Zaragoza. Vive en Madrid desde que disfrutase, entre 2005 y 2009, de una beca del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes. Ha editado libros de Arturo Barea, Gerardo Diego, Luys Santa Marina o Eloy Sánchez Rosillo, y ha comisariado para el Instituto Cervantes las exposiciones Retorno a Max Aub (2016) y Gabinete Bibliográfico de Pilar de Valderrama (2023). Es autor de cinco libros de poemas, reunidos en De qué vas a vivir (2024), y de la novela El hombre que ordenaba bibliotecas (2021). Reseña narrativa en La Lectura de El Mundo, ensayo en Revista de Occidente y poesía en La Plaza Invisible de La Línea Amarilla.
Esta primavera, publicará un diario: Creo que el sol nos sigue (Pre-Textos).