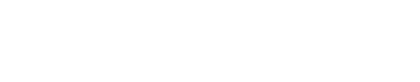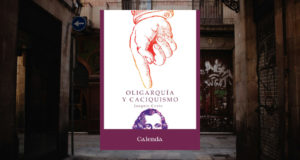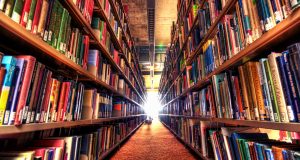La inteligencia artificial se anuncia como avance decisivo, pero también como una amenaza mayor de la que podemos imaginar. En este artículo, el autor reflexiona sobre sus riesgos, su impacto en la cultura y la grave deshumanización que conllevaría en un mundo que nos quiere sumisos y observados por un Gran Hermano que ya está aquí.
© LUIS MARTÍNEZ DE MINGO
Valga decir una obviedad previa, y es que lo mismo que el ser humano utilizó y se aprovechó de la rueda, la electricidad o la televisión, se aprovechará de todo lo bueno que nos traiga —ya nos trae— la IA pero, primer pero, como ya se ha dicho, todas las armas que ha inventado el hombre ha terminado usándolas. La que se nos viene encima con esta arma de «destrucción masiva» ya se está advirtiendo y denunciando desde hace mucho tiempo, y baste por ahora con citar a Georges Orwell y su Gran Hermano.
No tomemos tampoco como una hipérbole más el entrecomillado de arriba. Sin ir más lejos, la semana pasada, el día 17, el filósofo Daniel Innerarity advertía en El País de «que los tecno-solucionistas prometen un mundo sin incertidumbres ni controversias; es decir, sin democracia». Daba muchas más razones, y eso no es que sea grave, es letal, mutila al ser humano hasta el punto de reducirlo a un percentil, a un dígito de estadística al servicio de la publicidad —El Corte Inglés siempre piensa en ti— y de las multinacionales todas. Y aquí comienza el artículo.
La amenaza de la IA es la de acabar con el modelo de civilización.
Las maravillas que dizque que nos va a traer la IA van desde el poder predecir enfermedades con 20 años de antelación hasta la posible inmortalidad de la que dicen que hablaban no hace mucho Putin y Xi Jinping. Más que eso aquí nos interesa ahora lo que ya ha traído y lo que nos espera de inmediato. Habida cuenta de que el ser humano es un ente sin resolver, y lo seguirá siendo, cada uno se explica «como Dios le da a entender» qué es la vida, qué significa la felicidad o qué es el amor y sus excrecencias. Pues bien, la IA aparece como un fenómeno que no tiene en cuenta todo eso, más bien lo desprecia —ya saben aquello de «desprecio cuanto ignoro»— porque, al parecer, tiene muy claro qué es el ser humano, lo que desea y cómo hay que tratarlo y manipularlo.
Por eso nos va a ir diciendo por dónde hay que ir, cómo hay que organizarse y lo que más nos conviene. Vamos, todo lo contrario a aquello de Machado: «Caminante, no hay camino; se hace camino al andar». El invento del siglo, vamos. Es interesante reparar en que ella misma se autitula «artificial», que no natural. Así que, haciendo uso de las redes, la obsolescencia programada y toda la cadena de consumo, aquello que se vende como racional y científico puede convertirse en un delirio masivo de vete a saber qué consecuencias y derivadas.
Por caer en un maniqueísmo radical, en el fondo, esto es una deriva de aquella falsa contradicción entre Ciencia y Letras. Ya saben, el que vale hace Ciencias, los tontos a estudiar poesía. Ergo, Sócrates, Cervantes, Shakespeare o Machado son perfectamente prescindibles. Eso es para el verano, debajo de la sombrilla, en la playa. Y si fueran esos genios aún, lo que pasa es que son los que manda El Corte Inglés y Random House Mondadori: los best-sellers.

El autor es Premio Princesa de Asturias de la Comunicación 2025
Uno de los filósofos que mejor está explicando la deriva del ser humano en esta sociedad es el chino Byung-Chul Han. En Infocracia, por ejemplo —ojo al título— ya desde la primera página dice: «El factor decisivo para obtener el poder no es ahora la posesión de medios de producción, sino el acceso a la información, que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el control y pronóstico del comportamiento. El régimen de la información está acoplado al capitalismo de la información, que hoy deviene en un capitalismo de la vigilancia y que degrada a las personas a la condición de datos y ganado consumidor».
Chul Han analiza al pormenor lo que él llama una máquina panóptica —vigilancia carcelaria de todos los presos desde una torre sin que estos sepan que están siendo vigilados—. Explica muy bien cómo el «hecho de ser visto sin cesar mantiene al individuo disciplinado en su sumisión». La panóptica se nutre de la creación de redes sociales, que son las que nos hacen transparentes. Todos esos datos de la vigilancia carcelaria constituyen el fundamento de la IA.
Pero para ir concluyendo este breve artículo sobre este universal fenómeno cabe refundir lo ya dicho: la IA apunta a ser «la puntilla» de todo el Humanismo secular que hasta hace poco —30, 40 años— tenía un protagonismo estelar en los planes de estudio. Si como señala Chul Han somos cada vez más «ganado consumidor», ¿en qué queda aquel «sujeto supuesto saber» de que hablaba Lacan, el psicoanálisis todo y qué sé yo, todas las grandes utopías —Ilustración francesa, Comunismo, Mayo-68— que ha ido creando el ser humano para mejorar la libertad individual más radical?
Las Humanidades llevan lustros perdiendo lugar y prestigio en todos los planes de estudio, no en beneficio de la Ciencia, no, sino del marketing, el diseño, la informática y la publicidad. No es que la IA amenace con la deshumanización del arte (Ortega y Gasset), que también, es que la amenaza es la de acabar con el modelo de civilización que viene al menos desde la Ilustración francesa, como se ha dicho. Cabe pensar qué diría hoy un Stefan Zweig que escribiera un libro como su excelente El mundo de ayer. Memorias obsoletas y divagantes para los tecno-solucionistas, que son los que hoy dirigen el mundo y nos van a traer la inmortalidad, querámosla o no. Es la Inteligencia.
Foto de portada: Niv Singer
EL AUTOR

LUIS MARTÍNEZ DE MINGO (Logroño, 1948) empezó escribiendo poesía: Cauces del engaño, Ámbito, Barcelona, 1978. Luego vinieron unos cuentos, Bestiario del corazón, Madrid, 1994: Cuatro ediciones y varios premiados. Con la novela El perro de Dostoievski, Muchnik. Barcelona, 2001, llegó a finalista del Nadal. Ha editado de todo. Premio de novela corta con Pintar al monstruo, Verbum, Madrid, 2007, lo último ha sido un dietario, Pienso para perros, Renacimiento, Sevilla, 2014, La reina de los sables, Madrid, 2015 y la novela Asesinos de instituto (2017).