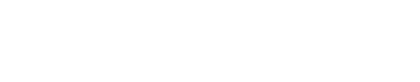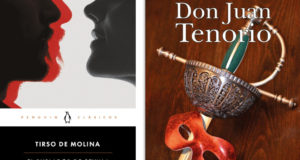En el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, este artículo demuestra cómo la escritora británica renueva el simbolismo pastoral en sus novelas, mostrando heroínas entre la inocencia y la norma social, con ironía y complejidad emocional, en una literatura que no ha perdido un ápice de vigencia hoy.
© FRANCIS ALONSO
La literatura tiene el poder —podríamos decir sobrenatural, de no ser porque pocas cosas le son tan naturales— de crear visiones de mundo. No importa si el mundo de la ficción está basado en una realidad histórica o en una fantasía; cada obra impone al mundo una forma particular de sentido y trata de seducir al lector para que asuma esta visión y así vuelva a mirar su propia realidad con los ojos renovados. Como decía Paul Ricoeur en Tiempo y narración, «a las obras de ficción debemos en gran parte la ampliación de nuestro horizonte de existencia», es decir, la ampliación de las posibilidades de interpretar el sentido de nuestro ser en el mundo.
Pasados 250 años del nacimiento de Jane Austen, la novelista inglesa sigue apelando con intensidad poco común a todo tipo de lectores y cabe preguntarse, entonces, cuál es la visión de mundo que nos ofrece su obra para mantener esta atención entre lectores primerizos y entre los más avezados. Esa pregunta, incluso, se vuelve más acuciante por el hecho de que sus heroínas viven en una realidad histórica tan ajena al papel actualmente deseado para la mujer. Sin embargo, como en toda buena literatura, no es la realidad histórica, sino el poderoso simbolismo con que la realidad es recongifurada para ofrecer un horizonte de existencia el que produce el impacto más perdurable. No es el contenido histórico lo que ejerce mayor fascinación y fuerza en la literatura, sino la forma simbólica bajo la cual se nos ofrece.
Las novelas de Austen son, sin caer en contradicción, sencillas y complejas. Y esta sencilla complejidad procede, entre otras cosas, de su constante juego con variaciones sobre el simbolismo del mundo pastoral. Pastoral no implica, necesariamente, la presencia de pastores, sino más bien un universo de fantasía en el cual el ser humano se imagina en comunión con la naturaleza, revestido de una inocencia primigenia, intacto por los avatares de un mundo viciado por el trabajo alienante y el dolor. Y he dicho bien, universo de fantasía, pues la pastoral —desde el jardín del Edén, pasando por la poesía bucólica grecorromana, por las novelas pastoriles renacentistas hasta llegar a los sueños rotos en Retorno a Brideshead de Waugh o Pastoral americana de Roth— ofrece la visión de una inocencia frágil y en última instancia abocada a su extinción, el deseo de un mundo armónico para un ser que siempre ha luchado por encontrar una armonía. No es de extrañar que, en esas visiones, las oscuridades de la vida terminen colándose por unas rendijas que nunca están bien cerradas del todo.
Las novelas de Jane Austen son, sin caer en contradicción, sencillas y complejas.
La pastoral como modo o estructura de sentido —no como género literario— configura el espacio-tiempo humano en dos niveles: una armonía e inocencia ideales deseadas, naturales y perdidas frente a una realidad doliente, laboriosa, normativa e inevitable, bien implícita fuera de las fronteras del mundo idílico o bien con una presencia explícita. A pesar de que algunas de esas narraciones sean mitológicas o fantásticas y esta parezca la forma natural de la pastoral, otras en cambio han encontrado cabida en la ficción realista. Y tal es el caso, precisamente, de las novelas de Austen.

Jane Austen (1775-1817) escribió sobre el amor, la sociedad y las normas con ironía y aguda crítica social.
Sus protagonistas viven en un mundo rural aristocrático y, como mujeres aún solteras, no deben hacerse cargo del trabajo o la administración, no deben preocuparse por el cuidado de una familia, sino que su única preocupación es obtener el amor ideal. Al otro lado y representado casi siempre por personajes masculinos o por mujeres casadas, aparecen vislumbres de trabajo, milicia, jerarquía social y vicios peligrosos. Estos últimos, en particular, suelen proceder de ambientes urbanos y por tanto antipastorales como Londres; tal es el caso de los maliciosos hermanos Crawford en la más oscura de las obras de Austen, Mansfield Park. Por el contrario, la ingenuidad es, en diferentes medidas, una característica común a todas las heroínas de Austen.
Emma busca permanecer soltera, en un continuo estado del ‘dolce far niente’.
Virginia Woolf escribió en The New Republic, con aguda perspicacia, que en Persuasión se adivinaba un otoño de la propia autora, un tono de aburrimiento y aspereza en la voz autorial, un «mundo más amplio, más misterioso y más romántico de lo que ella misma había supuesto» y una morosidad en «la belleza y la melancolía de la naturaleza». Lo que Woolf saboreó en Persuasión, creo intuir, es precisamente la posición de su protagonista, Anne Elliot, en un mundo pastoral: ni joven ni casada, el tiempo de la juventud, la alegría y la coquetería ya terminados para ella, según cree no sin nostalgia, pero soltera y, por tanto, aún ajena al mundo normativo de la vida adulta que acepta resignada a pesar de que, en otro tiempo, fue la herramienta de la persuasión que le robó su dicha. En otras palabras, ni en el mundo idílico ni en su contraparte normativa.
Ese estado pastoral liminar, esa añoranza por una juventud perdida y por un mundo adulto aún no plenamente conquistado, el conflicto entre el deseo de la protagonista y las imposiciones sociales, están narrados bajo simbólicas estructuras espacio-temporales que refuerzan la posición de Anne: por un lado, la casa paterna (símbolo arquetípico de la norma) debe ser abandonada y la protagonista habita en tránsito entre el hogar de su hermana casada y el hogar alquilado en Bath por su padre, que se convierte simbólicamente en el espacio semiurbano y por momentos antipastoral; por otro lado, se adivina en el tiempo de la narración el ciclo otoño-invierno-primavera, desde la melancolía inicial hasta la reconciliación final. Y esta posición simbólica de la heroína de Persuasión la reviste de una propiedad otoñal, reflexiva y melancólica que pocas protagonistas de Austen tienen, precisamente porque este simbolismo toca las teclas de una variación sobre lo pastoral, en cuya melodía el personaje cree estar en un limbo vacío.
Podría argumentarse, y no sin razón, que el mundo rural de Austen tiene demasiadas normas jerárquicas para ser realmente pastoral. Sin embargo, es la posición de las heroínas en ese mundo el que crea una forma pastoral. El ejemplo más puro se encuentra en Emma, pues su protagonista tiene la firme intención de permanecer siempre soltera, en un feliz y continuo estado del dolce far niente, incluso aunque su mundo de fantasía se ve asediado por el mundo normativo, que ella prefiere obviar y dejar puertas afuera: para Emma Woodhouse, la hija ilegítima Harriet Smith es una perfecta candidata a un matrimonio de alta alcurnia, en un ingenuo autoengaño; de hecho, trata de evitar a toda costa su matrimonio con el granjero Robert Martin, quien representa el mundo antipastoral del trabajo. El aprendizaje de Emma, repleto de ironía, finaliza con su boda con el señor Knightley, terrateniente laborioso y muy preocupado por el bienestar de su aparcero Robert Martin.
La pastoral crea armonía e inocencia ideales frente a la realidad doliente.
Como se adivina en este breve esbozo de Emma, las tramas de Austen asumen habitualmente la clásica forma de la comedia: el personaje principal, tras diversos enredos y obstáculos sociales, termina logrando la unión con su interés romántico, incluso aunque ese interés fuera despreciado o insospechado en primer lugar. En esta unión final de la comedia clásica, además, suele haber una reconciliación de órdenes, ya sean diferentes generaciones, clases sociales o visiones morales. Es una forma que, en definitiva, se encuentra desde la comedia romana hasta Shakespeare y que Austen sabe recoger con un giro especial: el héroe es ahora heroína.
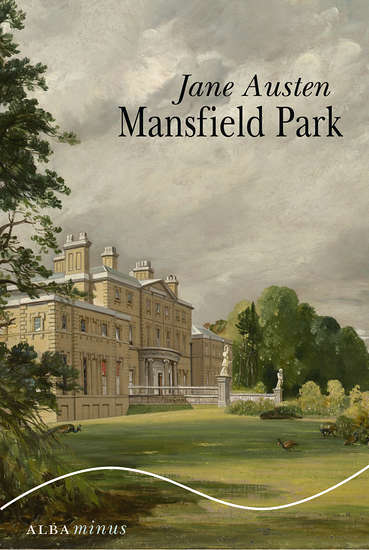
Una de sus novelas más oscuras, publicada en Alba
La posición de la mujer en el mundo ficcional de Austen es un poderoso símbolo que refuerza la estructura pastoral. Precisamente por ser ajenas al mundo masculino o conyugal del trabajo, la guerra y la administración, las jóvenes mujeres no casadas de la aristocracia rural inglesa se convierten en las protagonistas para una renovación de lo pastoral. Ellas, en su universo propio, en su idilio adolescente, previo a la entrada en el mundo normativo masculino, simbolizan la inocencia humana. Y, al mismo tiempo, gracias a la virtud narrativa de Austen, nos muestran la complejidad de esta inocencia, en la cual cohabitan deseos contrapuestos: el anhelo de eterna inocencia y el rechazo del mundo normativo, por un lado; la aspiración de obtener una posición decente dentro de ese mundo normativo a través del amor, por otro lado. De ahí que los verdaderos eventos en las novelas de la autora sucedan, realmente, en el interior de las protagonistas, anunciando ya en parte la novela psicológica que cien años más tarde verá su éxtasis en las novelas de Virginia Woolf o autores aún más rompedores como James Joyce o William Faulkner.
Podría pensarse que los finales cómico-románticos de Austen terminan destruyendo esa complejidad para transformar cada trama en un simple «y comieron perdices», en una victoria del mundo normativo y jerárquico, en una aceptación del rol subordinado de la mujer dentro de ese mundo. Quien sostuviera esta visión probablemente vería con sospecha el éxito que Austen sigue teniendo en todas las generaciones de lectores. Sin embargo, también estaría obviando tanto el tono irónico habitual con que la autora nos presenta el mundo normativo como el hecho de que los desenlaces son fruto de decisiones sentimentales de esas mujeres, impulsadas menos por la persuasión de jerarquías sociales que por los deseos de su corazón tras haber percibido la insuficiencia del estado ingenuo en que vivían. Hay, en sus historias, un camino de descubrimiento que las abre a la posibilidad de habitar en un mundo que, quizás precisamente porque no es ideal, puede ser más satisfactorio. No es resignación, no es conformismo, no es moralismo: es encontrar un camino para que la pastoral no se convierta en un sueño roto, en una inocencia perdida para siempre.
En definitiva, el horizonte de existencia que las novelas de Austen nos presentan —a través de sinuosas variaciones sobre lo pastoral y de comedias plagadas de ironía— es la posibilidad de una armonía más allá de lo puramente pastoral, de lo puramente ingenuo y natural, una armonía que admite con fina ironía tanto los errores del mundo idílico como los del mundo normativo, pero que busca un encaje aceptable entre los deseos personales y los comunes. Mientras el ser humano siga anhelando estas armonías, una visión de mundo como esta, narrada y escrita con la pluma magistral de la autora inglesa, tiene asegurada una larga y sana vida.
EL AUTOR

FRANCIS ALONSO (Madrid, 1986) es profesor del departamento de Literatura en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, donde imparte cursos sobre análisis de ficción narrativa. Como académico, ha publicado sus artículos de investigación en revistas de España, Reino Unido y Bélgica. Como crítico y divulgador, ha colaborado en revistas y pódcasts literarios de Chile y España. Actualmente, está ultimando la publicación de un ensayo sobre el sentido existencial de la ficción de terror.