La autora se adentra en las conexiones, visibles y no tan visibles, entre dos obras aparecidas recientemente. La cultura democrática, la creación artística, la tradición cultural en las últimas obras de Vargas Llosa y García Montero.
© ISABEL-CLARA LORDÁ VIDAL
A veces nos sorprende descubrir la existencia de una conexión íntima entre dos obras de autores muy diferentes, como si estos se hubieran puesto de acuerdo, inconscientemente, en crear un espacio de diálogo entre sus textos a pesar de todo cuanto les separa. Sentimos entonces la tentación de indagar en ese sutil código compartido con el que dos obras literarias, a primera vista muy dispares, se comunican entre sí. Esta experiencia, siempre enriquecedora, me ha vuelto a suceder con dos obras publicadas no hace mucho por Alfaguara, La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa (2018) y Las palabras rotas de Luis García Montero (2019).

París, ciudad símbolo, desde los años de posguerra, de la democracia y de la Europa ilustrada elogidada en ambos libros
La característica más obvia que comparten las dos obras es su género: la autobiografía intelectual -a la vez que ética y estética-. Ahora bien, la forma que adoptan ambas biografías y el conjunto de ideas expuestas son, en buena medida, muy divergentes. Veremos más adelante hasta dónde alcanza esta divergencia. El gran escritor peruano se propone demostrar en La llamada de la tribu que la doctrina liberal «ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática» y lo hace comentando la vida y obra de aquellos pensadores cuyas ideas, a lo largo de las últimas cinco décadas de su vida, han contribuido a configurar su visión del mundo: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron y Jean-François Revel. De la mano de estos pensadores, Vargas Llosa va trazando su propia trayectoria intelectual y política, partiendo de su juventud «impregnada de marxismo y existencialismo sartreano» (fue militante comunista en su época estudiantil, durante los años 60, y posteriormente socialista) hasta el liberalismo de su madurez al que le llevaron gradualmente no solo las lecturas mencionadas sino también ciertas experiencias, como el desencanto con la Revolución Cubana y el distanciamiento de las ideas de Sartre. Asimismo reconoce la gran influencia que tuvieron en su forma de entender la cultura democrática escritores como Albert Camus, George Orwell y Arthur Koestler, y destaca que, a lo largo de su vida, el «odio a los dictadores de cualquier género» ha sido siempre una constante invariable. El título del libro hace referencia al espíritu de la tribu al que apelan los líderes carismáticos y que, según Karl Popper, tiene que ver con el irracionalismo del ser humano primitivo, cuando este era «una parte inseparable de la comunidad subordinado al brujo o cacique todopoderoso» (p.22). Se trata de un mundo tradicional, el de la tribu, que «anida en el fondo más secreto de todos los civilizados», que nunca hemos superado del todo y que muchos añoran. Para Vargas Llosa, este espíritu tribal, fuente del nacionalismo, ha sido el causante, junto con el fanatismo religioso, de las mayores matanzas en la historia de la humanidad. El autor nos advierte de la amenaza que supone el retorno a la tribu, representado por el nacionalismo -en cuyas formas excluyentes se alojan «la negación de la cultura, de la democracia y de la racionalidad» -, o por el comunismo antidemocrático, que implica «la negación del individuo como ser soberano y responsable» (p.23). Frente a ello, Vargas Llosa sostiene que el liberalismo, a pesar de haber sido despreciado a lo largo de la historia, tanto desde el conservadurismo como desde los movimientos progresistas, representa una de las formas más avanzadas de cultura democrática y ha sido el motor de progreso de la sociedad en materia de derechos humanos y libertades individuales y colectivas, aun cuando hoy en día el llamado “neo-liberalismo” se asocie al imperialismo y al capitalismo salvaje.
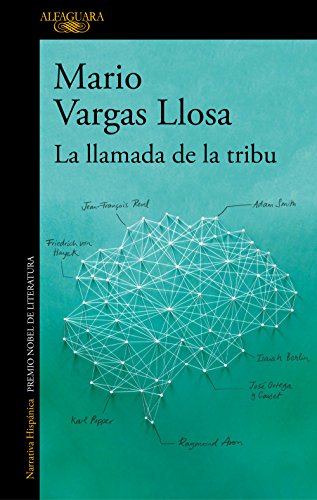 Por su parte, Luis García Montero, destacado poeta y crítico literario, traza en Palabras rotas su trayectoria vital, ética y estética partiendo de la reflexión sobre una serie de palabras universales de hondo calado ético: verdad, progreso, tiempo, identidad, política, realidad, conciencia, bondad, fraternidad, futuro, naturaleza, justicia, amor… Palabras que, según él, definen nuestra relación con el mundo y con nuestra imaginación y que hoy, en los tiempos veloces de la mercantilización, del consumo efímero, de las falsas noticias, necesitamos rescatar del «cubo de la basura del descrédito» para dotarlas de sentido y promover su buen uso, pues «la literatura, las palabras compartidas suponen un esfuerzo por conservar una biografía, por mantener el sueño y la memoria, el relato humano» (p.23). El poeta -heredero de la lucha comunista contra la dictadura y preocupado tanto por el mundo de la intimidad como por el espacio público- se pregunta si, ante la crisis de las ilusiones colectivas, hay que renunciar a la idea de la posibilidad de un mundo más justo y feliz. Y su repuesta es no, un no rotundo, pues él propone, de forma militante, abrazar un optimismo con sentido común, lo que él llama un «optimismo rehecho, más empeñado en no mentir que creerse en posesión de la verdad» (p.32) que permita hablar de bondad y verdad en democracia, sin caer en simplezas ni en ingenuidades. Así, mediante el rescate y reparación de todas estas palabras erosionadas cuyo sentido original se ha perdido, García Montero desgrana sus ideas entrelazadas con su vida y con la poesía, la suya propia y la ajena (prestando atención a los que considera sus “maestros”, como Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jaime Gil de Biedma, Ángel González, Jorge Luis Borges, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Gerardo Diego o Pier Paolo Pasolini). En este libro, García Montero busca, como poeta y como hombre comprometido con la sociedad de su tiempo, a la manera del Mairena de Antonio Machado, esas «pocas palabras verdaderas» que limpien la política, tan desacreditada en el mundo de hoy, para batallar así contra el acoso del consumismo neoliberal, el mercantilismo, los poderosos medios de control de las conciencias y toda suerte de dogmas. Él sabe que la palabra poética «enseña a dudar hasta de las cosas que merecen confianza» (p.35) y busca una verdad que no es absoluta, divina o impositiva, sino humana, libre y plural.
Por su parte, Luis García Montero, destacado poeta y crítico literario, traza en Palabras rotas su trayectoria vital, ética y estética partiendo de la reflexión sobre una serie de palabras universales de hondo calado ético: verdad, progreso, tiempo, identidad, política, realidad, conciencia, bondad, fraternidad, futuro, naturaleza, justicia, amor… Palabras que, según él, definen nuestra relación con el mundo y con nuestra imaginación y que hoy, en los tiempos veloces de la mercantilización, del consumo efímero, de las falsas noticias, necesitamos rescatar del «cubo de la basura del descrédito» para dotarlas de sentido y promover su buen uso, pues «la literatura, las palabras compartidas suponen un esfuerzo por conservar una biografía, por mantener el sueño y la memoria, el relato humano» (p.23). El poeta -heredero de la lucha comunista contra la dictadura y preocupado tanto por el mundo de la intimidad como por el espacio público- se pregunta si, ante la crisis de las ilusiones colectivas, hay que renunciar a la idea de la posibilidad de un mundo más justo y feliz. Y su repuesta es no, un no rotundo, pues él propone, de forma militante, abrazar un optimismo con sentido común, lo que él llama un «optimismo rehecho, más empeñado en no mentir que creerse en posesión de la verdad» (p.32) que permita hablar de bondad y verdad en democracia, sin caer en simplezas ni en ingenuidades. Así, mediante el rescate y reparación de todas estas palabras erosionadas cuyo sentido original se ha perdido, García Montero desgrana sus ideas entrelazadas con su vida y con la poesía, la suya propia y la ajena (prestando atención a los que considera sus “maestros”, como Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jaime Gil de Biedma, Ángel González, Jorge Luis Borges, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Gerardo Diego o Pier Paolo Pasolini). En este libro, García Montero busca, como poeta y como hombre comprometido con la sociedad de su tiempo, a la manera del Mairena de Antonio Machado, esas «pocas palabras verdaderas» que limpien la política, tan desacreditada en el mundo de hoy, para batallar así contra el acoso del consumismo neoliberal, el mercantilismo, los poderosos medios de control de las conciencias y toda suerte de dogmas. Él sabe que la palabra poética «enseña a dudar hasta de las cosas que merecen confianza» (p.35) y busca una verdad que no es absoluta, divina o impositiva, sino humana, libre y plural.
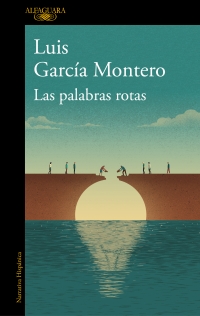
Vemos pues que los mensajes de fondo de ambos ensayos son ideológicamente opuestos: por un lado, la apología del liberalismo como doctrina económica y filosofía política liberadora de la humanidad; por el otro, la crítica del liberalismo, en su manifestación neoliberal, como cómplice de la deshumanización y las formas más despiadadas del capitalismo. Entonces, ¿cuál es el código que comparten ambas obras más allá de su carácter específico de autobiografía intelectual escrita por dos grandes maestros de la palabra? Para empezar, llama la atención la existencia de ciertas analogías en las trayectorias políticas de ambos autores: ambos son creadores comprometidos con su tiempo y con la sociedad que iniciaron su andadura política en el ámbito del comunismo, como tantas otras personas que, en la época de las dictaduras imperantes en muchos países en la segunda mitad del siglo XX, se enfrentaron al totalitarismo y optaron por la militancia en partidos de inspiración marxista. Ambos autores atravesaron también en cierto momento de sus vidas una “crisis de fe” que los apartó de la izquierda más ortodoxa y los llevó a cuestionar, cada cual a su manera, el comunismo dogmático que se había alejado de los postulados democráticos. Mientras que Vargas Llosa, como vimos anteriormente, renegó pronto del comunismo para adherirse al socialismo democrático y más tarde al liberalismo en su vertiente más progresista, García Montero continuó militando activamente en la izquierda, en su vertiente democrática, dentro de la formación de Izquierda Unida, que acogió en su seno a militantes del antiguo Partido Comunista español disuelto.
Ambos autores coinciden, pues, en su compromiso cívico y en su defensa del bien común, y ambos insisten en la idea de que este no puede plantearse nunca a costa de la libertad individual. Y aquí radica, a mi entender, una de las similitudes más destacables entre los dos ensayos: la preocupación por el progreso de la humanidad, por el bienestar colectivo, partiendo siempre del respeto por la libertad del individuo que tan pisoteada ha sido en la historia reciente por los sistemas de tinte totalitario de diverso signo. Así pues, en este mundo acelerado en el que nos ha tocado vivir hoy, García Montero se pregunta: «¿De qué modo hacer compatible una conciencia individual libre y un contrato social, la vida en comunidad, la vida en red?» (p. 21). Frente a la homologación de las conciencias impuesta por los dogmas, el adoctrinamiento o los mecanismos publicitarios del consumo de nuestra sociedad actual, García Montero propone la verdad de la poesía, una verdad que se escribe con minúsculas porque es una “historia sin prisas y sin homologación». Y le sigue una declaración que es fundamental para la idea que nos ocupa: «La Verdad de los dogmas religiosos, políticos, partidistas, raciales o estéticos no puede colocarse por encima de la conciencia individual que necesita sentir realmente lo que dice y lo que piensa» (p.123). He aquí una de las ideas fundamentales del poeta que se repite a lo largo del libro en diferentes formas. Conciencia individual, conciencia propia, la literatura como la máxima expresión de la intimidad de un yo anclado en el tiempo y en la memoria que trasciende lo instantáneo y que no puede ser sino libre; en definitiva, la defensa a ultranza de la libertad individual, una libertad que adquiere su mayor sentido en el espacio de lo común, donde cabe «el debate, el disentimiento y el diálogo» (p.123).
Y, sorprendentemente, esta es la misma idea que, mutatis mutandis, preside el pensamiento liberal de Vargas Llosa expuesto en La llamada de la tribu. Para él, cualquier sistema político que implique «la negación del individuo como ser soberano y responsable» es rechazable, venga de la izquierda o de la derecha. La mayor convicción del liberalismo, que admite en su seno la divergencia y la crítica, y que comparte valores tanto con los conservadores como con los socialdemócratas, es que «la libertad es el valor supremo, y que ella no es divisible ni fragmentaria, que es una sola y debe manifestarse en todos los dominios –económico, político, cultural- en una sociedad genuinamente democrática» (p.24). La sociedad corre peligro, tal como advirtió Ortega y Gasset en alusión al comunismo y al fascismo, cuando se produce la conversión del individuo en hombre-masa, en parte de la tribu. Vargas Llosa defiende el liberalismo como pensamiento no dogmático que sabe que la realidad es compleja y que puede equivocarse, un liberalismo que promueve el régimen de libre competencia sin renunciar a la intervención del Estado como redistribuidor de la riqueza y garante de justicia y la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Y advierte de la existencia del sectarismo en el interior del liberalismo, que él ve como una “enfermedad infantil”, «encarnada en ciertos economistas hechizados por el mercado libre como una panacea capaz de resolver todos los problemas sociales» (p.25). Considera indispensable una solidaridad social para que funcione un sistema de libre competencia y subraya la idea del economista y filósofo Adam Smith de que el liberalismo no puede funcionar sin sólidas convicciones morales.

Albert Camus, uno de los referentes básicos en ambos libros
Y este aspecto, la reivindicación de unos valores morales, está también muy presente como mensaje de fondo en Las palabras rotas. García Montero propone recurrir de nuevo a la Bondad, un concepto que considera desacreditado y ridiculizado por el pensamiento reaccionario y por el relativismo potenciado por el neoliberalismo “en el que nada importa y todo es un engaño» (p58), y opina que el deseo de bondad debe ser materializado por la política en proyectos sociales que mejoren las condiciones de vida del ser humano y profundicen en la libertad, igualdad, educación, etc.
En su ferviente defensa de la libertad, tanto individual como colectiva, ambos autores coinciden en el rechazo explícito de cualquier forma de totalitarismo y en la consideración del nacionalismo excluyente como amenaza para el bien colectivo. García Montero señala que algunos nacionalismos están «brotando en el mundo como vías totalitarias» y que ese «es el gran logro de los que consideran sus patrias como un cortijo supremacista». (p.79) Frente a esto, la política debe trabajar por el espacio de lo común, donde necesariamente conviven colectivos, individuos e identidades diferentes. Por su parte, Vargas Llosa considera que en el nacionalismo «anida la negación de la cultura, de la democracia y de la racionalidad». (p.23) Asimismo destaca la importancia del Estado y las instituciones en la gestión de lo común y aboga por la descentralización del poder como principio liberal.
Por otra parte, cabe destacar también que ambos autores se muestren igualmente preocupados por la educación y por el fenómeno de la banalización de la cultura en la sociedad actual. El autor peruano ya dedicó otro libro a lo que él denomina la “civilización del espectáculo» en la que se fomenta la frivolidad y la incultura, producto no tanto del consumismo en sí, sino de la televisión, internet y las redes sociales, que ejercen una gran influencia en la vida moderna. Para él la solución no está en el intervencionismo del Estado o la instrumentalización de los medios audiovisuales por parte de quien ejerce el poder, sino en la educación del ciudadano. García Montero coincide en el diagnóstico, pero, a diferencia de Vargas Llosa sí cree que la causa primera de este problema se halla en la sociedad de consumo. «Convertir la cultura en entretenimiento, alejándola de la educación, la imaginación moral y la conciencia crítica, tiene unos resultado últimos de servidumbre recreativa para el sujeto vacío del consumo» (p53). Para él, la poesía es una «forma de resistencia frente a la mercantilización de la intimidad o al imperio de la tecnología en el cuerpo borrado» (p.54).Por último, cabe destacar otro aspecto relevante de confluencia entre La llamada de la tribu y Las palabras rotas y es que ambos autores aluden reiteradamente a un escritor por cuyas ideas manifiestan un profundo respeto: Albert Camus. Dice García Montero : «Albert Camus afirmó que el buen periodista sabía distinguir entre el esfuerzo por no mentir y la soberbia de creerse en posesión de la razón» (p.123). Más adelante, el poeta afirma que vuelve con frecuencia al autor francés y concluye que «oponerse al nihilismo sin caer en el dogma fue una de las mejores lecciones de Camus, partidario de las utopías modestas» (p.195). Esta es precisamente una de las ideas fundamentales que subyace en Las palabras rotas: la de no renunciar a la utopía, la ilusión o la confianza en las posibilidades de progreso de la humanidad, sabiendo que «no existen verdades esenciales, pero existen ilusiones sentidas como verdad». Por otra parte, Vargas Llosa empezó a estudiar a Camus hace ya muchos años y a él ha dedicado numerosos ensayos. Como ya mencionamos anteriormente, con el transcurso del tiempo fue alejándose cada vez más de los postulados ideológicos de Sartre, quien no condenó abiertamente los totalitarismos de izquierda, y se sintió mucho más cercano a Camus, para quien «no hay terror de signo positivo y de signo negativo». Vargas Llosa siempre ha considerado a Albert Camus como uno de sus maestros, uno de los escritores cuya postura moral más le ha inspirado, en especial por su advertencia del peligro que suponen las ideologías cuando estas dejan de respetar la libertad y la vida de quienes no comulgan con ellas, y es que, y esta idea es fundamental, no cabe justificar ningún crimen en nombre de las ideas.
Así pues, ¿qué código comparten estas dos autobiografías intelectuales de dos autores que están en las antípodas ideológicas? A mi juicio, se trata de un código esencialmente moral, cuyo principio común más destacable tal vez sea la confianza en las posibilidades del ser humano, en su capacidad de avanzar hacia una sociedad más libre y justa. Una moral que rechaza cualquier tipo de dogmatismo o totalitarismo que reprima o limite la libertad individual o colectiva, porque, y este es un principio fundamental, nunca el fin puede justificar los medios; una moral que censura el sectarismo, respeta la disensión, no se considera en posesión de la verdad y apuesta por el diálogo y el entendimiento con el que piensa diferente. Una moral que respeta el espacio de lo común a la vez que protege el ámbito de lo privado y que reprueba la mercantilización de la intimidad o la banalización de la cultura; que defiende la utilidad de las instituciones democráticas al servicio del ciudadano y considera la educación como motor del desarrollo humano y social. Una moral que cree en la honestidad y la verdad de las convicciones, pero rechaza las verdades absolutas y encuentra su forma de resistencia en la palabra, la literatura, el arte en general. En definitiva, una moral cuyo máximo valor, más allá de las ideologías, es el respeto al ser humano y a la naturaleza que nos da la vida.
¿Qué nombre darle a esta actitud ética que comparten ambos autores? No encuentro otra palabra más adecuada que la de “humanismo”. Creo que tanto el uno como el otro se alimentan del humanismo en sentido amplio, aquel que entronca con la mejor tradición europea y al mismo tiempo la renueva, y que hoy, en el mundo en que vivimos, de confrontación, de noticias falsas, de postverdades, de excesos tecnológicos, sigue tendiendo puentes entre los que, desde perspectivas diferentes, incluso contrarias, creen en la posibilidad de un mundo mejor, compartido, más justo y feliz. Un humanismo quizá más necesario que nunca en la actualidad, que dignifique la política y fomente el pensamiento crítico, la ciencia y la cultura como fuente de conocimiento y felicidad. Un humanismo rebelde como el del maestro Camus, con su honradez desesperada, con su indestructible fe en la palabra, en el diálogo, siempre en busca de lo bueno, lo bello y lo justo.Barcelona, enero 2020
LA AUTORA

ISABEL-CLARA LORDÁ VIDAL nació en 1956 en Londres (Reino Unido) y se formó en los Países Bajos, donde residió hasta 1975. Obtuvo el título de bachiller en el Barlaeusgymnasium de Ámsterdam. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense (1982). Fue profesora de lengua y literatura españolas en diferentes centros de secundaria durante más de dos décadas en Sevilla y Barcelona. Dirigió los Institutos Cervantes de Utrecht, Londres y Nápoles en el periodo de 2004 a 2018 y tiene amplia experiencia en gestión cultural. Es traductora literaria y ha vertido al español más de 25 obras de destacados autores neerlandeses, tales como Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Arnon Grunberg, Louis Couperus, H.M van den Brink, Hagar Peeters, Martin M. Driessen y otros. Ha participado en numerosos eventos académicos relacionados con la traducción literaria. Escribe artículos sobre temas culturales para diferentes publicaciones.



