El autor realiza un recorrido por la obra de Santiago Lorenzo, estableciendo un juicio sumamente crítico de su contenido y una valoración poco complaciente de sus valores literarios.
© LUIS MARTÍNEZ DE MINGO
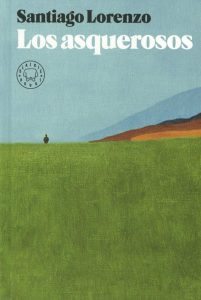
Los asquerosos. Santiago Lorenzo Blakie Books. Barcelona. 2019. 221 p. 21 euros.
Si usted, hipocryte lecteur, tiene necesidad de hacer una fotocopia en su papelería de barrio y de soslayo se le va la vista hacia el escaparate de best-sellers, verá que al lado de las Dolores Redondo, María Dueñas o Matilde Asensi de siempre –casi todas mujeres-, se encuentra ahora un tal Santiago Lorenzo (Portugalete, 1964), en esta pequeña editorial, Blakie Books, que anuncia 8 ediciones de esta novela en medio año. A saber, claro, de cuántos ejemplares pero 8. La tentación de hacerse con el libro, al menos en el caso del que suscribe, viene de una faja vistosa en la que se recogen opiniones de autores que merecen cierta estima: Agustín Fernández Mallo (“Una de las novelas más fantásticas y divertidas”), Javier Pérez Andujar (“Es un francotirador, entre Quevedo y Landero. Un gran escritor, de talento y honesto”), Manuel Jabois (“Nunca leí un libro en el que fuese tan fácil entrar y tan difícil salir”). El caso es que un autor omnisciente cuenta en tercera persona la vida de su sobrino, nacido en 1991, que con mentalidad adolescente ha venido a este mundo, no “a llevarse la vida por delante” sino a exigir su cupo de felicidad y, claro, como no la logra, a soltar mandobles a todo lo que se mueve, empezando por sus padres, el casero, los patrones varios, toda la sociedad. No se vislumbra, no ya al comienzo sino a lo largo de las 221 páginas, la más mínima autocrítica, la menor autorreflexión ni el menor bucle sobre su conducta, que le pueda iniciar en algo parecido a la madurez. Nada, pues, de novela de aprendizaje. Un tipo, digamos, como el Ignatius Reilly de La conjura de los necios pero sin el sentido del ridículo ni el tono de autoparodia que tenía la novela de John Kennedy Toole.

¿Por qué puede resultar un libro de masas? Pues, primero porque no es buena literatura -y lo veremos- y segundo, porque en esta sociedad infantilizada todo hijo de madre tiende a echarle las culpas al vecino, al turista o al conductor de al lado: deporte global. Si además contamos con que el Manuel de la novela, en su huida hacia delante, se refugia en la España deshabitada, al modo de Robinson Crusoe, tras herir a un policía, tenemos el extremo que faltaba. Y es que esto de recuperar la España profunda se ha convertido ya en un reclamo seudo-romántico de algunas editoriales para vender como sea. ¿Qué merito tiene, cabe preguntarse, haberse quedado en Canales de la Sierra hablando con la cabra –y no paso a más- frente a ganarse la vida de camarero o regando jardines en la ciudad? Desde ese Zarzahuriel profundo tira Manuel contra todo “mochufo” que se mueva –que somos todos, también él, por supuesto- con tan mala leche que, eso sí, apetece seguir leyendo hasta ver cuándo para. ¿Qué por qué es mala literatura? Pues en principio, porque nadie se cree esa hipóstasis de la soledad robinsoniana que, a lo largo de decenas de páginas, canta el delirio de las flores, el silencio de los páramos, la capacidad idílica de llenarse el tiempo a base de jugar al ajedrez consigo mismo en un tablero “natural”, cargar con sacos de leña en el deltoides o idealizar el sebo del pelo, la mugre de los sobacos o la mierda de la ingle tumefacta. Desde esa falsa trinchera dispara contra todo lo que odia de sí mismo, que es idéntico a lo que todos tenemos de burguesitos motorizados -los asquerosos-, turistas con segunda vivienda, calefacción, aire acondicionado, dueños de mascotas, padre superprotectores y usuarios del plástico y el papel couché de los suplementos dominicales, por ejemplo. Ahí tira a degüello, esa es la verdad: Se necesita mala hostia para allanar una segunda vivienda e ir dejando bofe y casquería en general en las tapas de las cajas de las persianas, echar coca-cola en los mandos de la tele, de los equipos de música, agujerear las gomas naranjas de las botellas de butano para ver si explota el edificio, echar libros enteros por los desagües del váter o perforar el tanque del combustible del gasóleo sin más, por odio, porque sí. ¿Qué más? Pues que cuando nos dedicamos a buscar buena literatura no aparece por ningún lado.
No se vislumbra, no ya al comienzo sino a lo largo de las 221 páginas, la más mínima autocrítica, la menor autorreflexión
Encontramos dos recursos usados hasta la saciedad: los neologismos y la hipérbole desmesurada. Que si los citados “mochufos”, la “despresencia”, el “manuelómetro” o la “libelulización”, que quizá sea lo más divertido, y esas exageraciones “marca de la casa” descabelladas por demás y de mal gusto: “cagalera lacrimal” (193), llama a un lloriqueo; “aturdido por la densidad cementosa del “desruido” -otro neologismo- total y el fragor escandaloso de su tsunami de calladura” (111) para decir que no se oía nada; “se habría encontrado igual de bien en el Chernobil muerto de después de 1986” (106) para definir su amor a la soledad. Uno cree –repito- que no son hipérboles ingeniosas pero es que eso no es lo peor. “Lo peor de todo”, que diría Loriga, es que recopila todos los vicios del mal periodismo. Gerundea a raudales –véase la frase de abajo-, repite varias veces “el ratio”, la relación es femenino, construye decenas de frases con la “a” con sentido de finalidad: galicismo: (“triunfos a reseñar” -96-, “paz a estrenar” -93-, “lengua a aprender” -69-). Eso unido a construcciones manidas hasta la saciedad: “La torpeza de cara a conectar con hombres y mujeres” (103), que nunca es “de culo” y estrujamientos sintácticos, llenos de gerundios, como “Manuel se fascinaba buscando una mota de ruido y no hallándola. Acababa cediendo párpado, embozo al labio, atornillándose al sueño, centrifugando la certeza de que no había quedado un solo decibelio flotando en el aire, y caía de cabeza en su insonorizada piscina de chocolate a la taza” (111), para decir que se durmió en paz, nos parece por demás estridente, pesado y de insulso retorcimiento (repárese en lo subrayado). Dan ganas de decirle al nuevo best seller, mira, portugalujo, cúrate de toda esa infección, lee un poco las novelas ejemplares de Cervantes, por ejemplo, descárgate como sea de tanta mala leche y no pretendas ser tan brillante, que la brillantez casi siempre es opuesta a la profundidad. Claro que si escribe mejor pero no vende tanto, quizá no le interese. Lo que sigo sin entender de manera alguna es eso de la mezcla entre Quevedo y Landero. Debe de ser cosa de las fajas de la cubierta, o igual es por el ripio, ¿no? Javier Pérez Andújar.
EL AUTOR
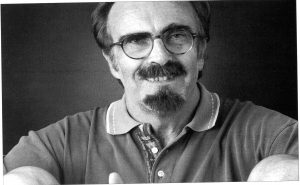
LUIS MARTÍNEZ DE MINGO es riojano (1948). Empezó escribiendo poesía: Cauces del engaño, Ámbito, Barcelona, 1978. Luego vinieron unos cuentos, Bestiario del corazón, Madrid, 1994: Cuatro ediciones y varios premiados. Con la novela El perro de Dostoievski, Muchnik. Barcelona, 2001, llegó a finalista del Nadal. Ha editado de todo. Premio de novela corta con Pintar al monstruo, Verbum, Madrid, 2007, lo último ha sido un dietario, Pienso para perros, Renacimiento, Sevilla, 2014 y La reina de los sables, Madrid, 2015.



