El experto en novela negra Francisco Bescós analiza en este texto uno de los grandes éxitos de la narrativa española en 2019. Se centra en por qué ha conseguido tal logro pese a sus 712 páginas.
© FRANCISCO BESCÓS
Por un lado está lo de las novelas novelas largas, que cada vez gustan menos. No sólo se trata de un dato objetivo (la extensión media de las novelas se ha situado por debajo de las 250 páginas en los últimos 5 años), también de una tendencia que cualquiera que ronde los círculos de amantes del género negro puede percibir. A los lectores, a esos «buenos lectores formados», adictos a la novela policial y criminal, les da pereza leer novelas demasiado extensas y no tienen ningún reparo en expresarlo. Se renuncia así a la experiencia inmersiva, adictiva y duradera que ofrecen los noirs de más de 400 páginas, como Breve historia de siete asesinatos, de Marlon James, o GB84, de David Peace.

Domingo Villar
Por otro lado está lo de las novelas suflé. Me refiero a esas novelas, tan abundantes en el género, a las que parece faltarles una edición. Están hinchadas de reiteraciones, de backstories de personajes irrelevantes, de acciones cotidianas que ni hacen avanzar la acción ni construyen el personaje… Prometí que no volvería a leer una novela suflé desde la última de Larsson, que tan pronto te describía las características técnicas del Mac de Lisbeth Salander como dedicaba dos páginas a explicar los orígenes de un personaje cuyo único cometido en la trama era dejar una PDA Palm detrás de un ladrillo.
Y entonces tenemos El último barco (Ed. Siruela). La nueva novela de Domingo Villar, continuación a aquella La playa de los ahogados con la que convenció a la crítica y a los lectores (más de medio millón de ejemplares vendidos). Y resulta que 700 páginas, ni una más ni una menos, engrosan este volumen. Y también resulta que, en un primer acercamiento, un lector se da cuenta del peso del aire que circula entre esas páginas, hinchadas a base de un ritmo contemplativo, una necesidad de contarlo todo y una sobreabundancia de caminos que se abren en falso y reiteraciones que reiteran lo ya reiterado. Y aquí estamos, entonces, preguntándonos cosas. ¿Es El último barco una de esas novelas suflé de las que habíamos prometido huir? Y, si no lo es, ¿cómo convencer al lector para que le dedique el tiempo que exigen esas 700 páginas? Vamos a tratar de responder a estas preguntas mediante el análisis de los elementos de la novela, y a ver si llegamos a una conclusión.
Puede gustarte la forma en que Villar juega con tu resistencia, o puedes estar deseando lanzar el libro al mar cuando vas por la página 300 y ni siquiera se ha decidido aún que se haya cometido un crimen. Pero que la apuesta de Villar resulta diferente a las toneladas de novelas policiales que se publican cada año en este país es indiscutible.
En esta tercera entrega de la serie protagonizada por el inspector Leo Caldas, Villar nos cuenta la historia de una discreta investigación, durante la cual se busca a una chica desaparecida… o no… a la que puede haberle pasado algo… o no… y a la que hay que encontrar por mandato de su importante padre que la quiere mucho… o no… Todo lo que podría decirse de los hechos que relata El último barco debería ir inmediatamente seguido de un «o no». Y se trata de unas inconcreciones que se prolongan durante una vasta parte de la trama. Donde otros textos ya han cerrado la «subtrama de la pista falsa» con un giro argumental y han situado al detective en el camino correcto, en El último barco se insiste en proponer y descartar pistas hasta poner a prueba la paciencia del lector. ¿Es esto un defecto? ¿Es esto una virtud? Bueno, digamos lo que sí es: una originalidad. Puede gustarte la forma en que Villar juega con tu resistencia, o puedes estar deseando lanzar el libro al mar cuando vas por la página 300 y ni siquiera se ha decidido aún que se haya cometido un crimen. Pero que la apuesta de Villar resulta diferente a las toneladas de novelas policiales que se publican cada año en este país es indiscutible.
El último barco, por tanto, compone una historia que va llenándose gota a gota, con la intención de no precipitar ningún acontecimiento ni romper un ritmo lineal y constante ni ganarnos con la manida “acción trepidante” que prometen todas las fajas de cada “thriller del año”. El juego consiste en esperar a que ese goteo llene la bañera hasta el borde, y que sea entonces cuando el lector obtenga su recompensa. Esto se traduce en que, página tras página, asistiremos a unos personajes que esperan a que se les desbloquee el acceso a nuevas pistas para poder confirmar una hipótesis sobre la desaparecida. Pero luego llega ese desbloqueo y resulta que esas nuevas pistas no confirman nada. Y esto una y otra y otra vez.
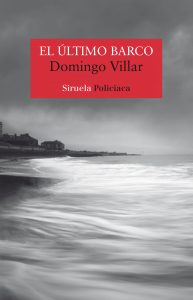
Creo que puede haber dos motivos por los cuales Villar ha optado por un planteamiento tan arriesgado. El primero es ser fiel a una suerte de hiperrealismo policial: en El último barco hay una ambición por reflejar una investigación metódica, prudente y lenta, propia del garantista sistema judicial español, sin fuegos artificiales ni persecuciones que arrasan puestos de melocotones en mercados callejeros. El segundo motivo pretende que la idiosincrasia gallega que Villar refleja en sus páginas no se transmita sólo a través del territorio descrito o de las relaciones entre los personajes, sino que se haga presente también a través de la relación establecida entre escritor y lector. En este sentido, cobraría mucha más importancia en la obra el único policía forastero de la novela: el subinspector Estévez, un personaje grandullón y de poco pensar, que suele perder los estribos cuando intenta interrogar a algún galleguísimo paisano y le salen con el “ni si ni no, sino todo lo contrario”. Si el lector reflexiona de forma crítica, puede darse cuenta de que Villar ha jugado a convertirnos a nosotros mismos en subinspectores Estévez. No es sólo que el críptico carácter gallego esté presente en los escenarios y en boca de los personajes, es que está presente en la misma arquitectura narrativa que plantea el autor. Y esto, aunque contenga el riesgo de ralentizar la acción y aburrir al lector más impaciente (más Estévez), supone una audacia digna de aplauso.
Hay que añadir que Domingo Villar cuenta con recursos para aliviar la lentitud que se deriva de este peculiar planteamiento. Lo primero es una prosa discreta, ágil y efectiva, con una capacidad notable para construir atmósferas mencionando los elementos adecuados. No pierde el tiempo en digresiones ni filigranas estilísticas, hace gala de una economía expresiva muy adecuada. Lo segundo, unos estupendos diálogos, que tanto mejoran cuanto más costumbristas se muestran. Unos personajes que actúan y que exponen y que contribuyen a la construcción del escenario sería una tercer recurso meritorio (aquí, con las excepción de dos tristes clichés, un vagabundo tan culto como enervante, que sorprende al inspector a base de latinajos, y un niño autista con facultades extraordinarias, que contribuye a ese estereotipo, popularizado por Rain Man en 1988, tan nocivo para quienes sufren estos trastornos).
Domingo Villar ha conseguido una hazaña: que le demos vueltas a estos asuntos, que reconsideremos si nos gusta lo que creíamos que no nos gustaba o si no nos gusta lo que creíamos que nos gustaba, lo cual es un logro de gran valía, ya que está ayudando al lector a concretar la idea que tiene sobre la literatura, movilizando su sentido crítico.
Nos planteábamos en esta reseña si El último barco formaba parte de esa eludible familia de las novelas suflé. Espero que el posterior análisis haya respondido a esa cuestión. Una novela suflé se hincha con el único pretexto de conseguir más páginas, y en ella se incluye todo tipo de información sacada de la Wikipedia, la lista de la compra del personaje más irrisorio o incluso, como hemos dicho, las prestaciones de un ordenador portátil. Por el contrario, El último barco, con su ritmo contemplativo, sus cul-de-sac argumentales y sus reiteraciones, ofrece una propuesta narrativa arriesgada que necesariamente debe ser tal y como se presenta. Y si bien ese tonelaje de información que el autor deja gotear no acaba de engancharnos hasta bien avanzada la novela, su peso sí logra despertar la curiosidad del lector cuanto más nos acercamos al final, convirtiéndose en el último tercio en un verdadero divertimento, un auténtico pasapáginas.
En cualquier caso, este libro de Domingo Villar ya ha conseguido una hazaña: que le demos vueltas a estos asuntos, que reconsideremos si nos gusta lo que creíamos que no nos gustaba o si no nos gusta lo que creíamos que nos gustaba, lo cual es un logro de gran valía, ya que está ayudando al lector a concretar la idea que tiene sobre la literatura, movilizando su sentido crítico. Por todo esto, animamos a los lectores a que venzan la pereza que pueda provocarles esta montaña de 700 páginas y se atrevan a leer una novela gallega tanto en estilo como en estructura, en personajes y escenarios, en corazón y epidermis.
El último barco. Domingo Villar. Ediciones Siruela. Madrid, 2019. 712 páginas, 23,95 €.
 SOBRE EL AUTOR
SOBRE EL AUTOR
Francisco Bescós (Oviedo 1979) es publicista y escritor. Ha ganado el premio de novela negra Ciudad de Carmona con El baile de los penitentes (Ed. Almuzara, 2014). En 2016 publica su segunda obra, El costado derecho, con la editorial Salto de Página. Dos años después, la misma editorial publica El porqué del color rojo, policial con el que gana los premios Novelpol y Pata Negra (del Congreso de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca); además, resulta finalista del premio Santacruz del festival Tenerife Noir y del Cartagena Negra. Ha escrito críticas literarias para Suburbano.net, revista miamense con la que colaboró como redactor y editor hasta 2012.



